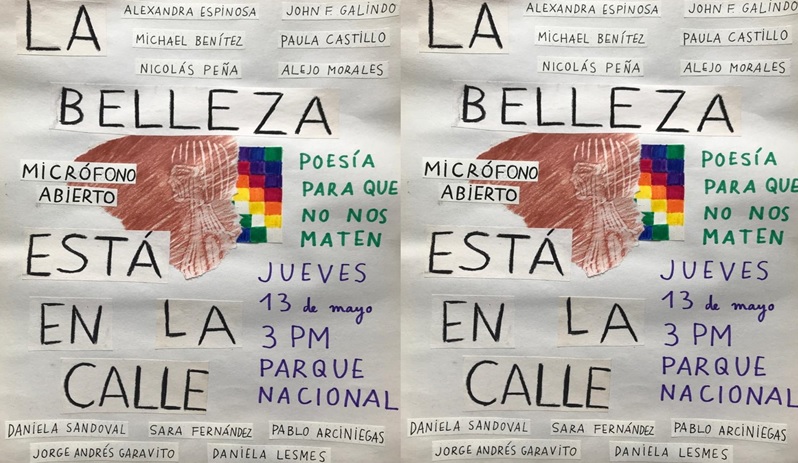Como los perros, siento necesidad de infinito
Juan David Molina Rodríguez nos comparte un interesante punto de vista sobre Los cantos de Maldoror de Isidore Lucien Ducasse, conocido universalmente como Conde de Lautréamont:
Como los perros, siento necesidad de infinito
Una mirada al universo interno de Los cantos de Maldoror
Por Juan David Molina
Ilustración: «Les Chants de Maldoror», Salvador Dalí (1934)
Un canto es una emisión de sonido, una corriente de aire que nace de los pulmones y se expulsa armónicamente por el aparato fonador en forma de voz melódica. La Ilíada y la Odisea, dos de los primeros cantos épicos, fueron cantados durante días y noches enteras hasta convertirse en lo que son hoy: un relato dador de sentido, el imaginario de una humanidad nacida sobre el agua y las grietas de lo que fue una antigua civilización griega. Años más tarde, Dante Alighieri se apropiaría de esta clásica estructura de canto y escribiría uno de los poemas renacentistas más importantes: La divina comedia. El espíritu humano, disgregado y trastocado en largos viajes, fue hasta entonces retratado e idealizado desde el tono épico del canto en la imagen clásica del héroe; sin embargo algo extraño sucedería en 1869, el Conde de Lautréamont publicaría su poema en prosa entre gritos y blasfemas: comenzaría el principio del fin de Los cantos de Maldoror y con estos la lenta aparición de un excéntrico pero necesario héroe pagano que “más que ofrecerse al mundo, lo expone, prostituye y envenena para después desaparecer”. [1]
Un ser in-mundo no es otra cosa que una rareza que se encuentra en un constante fuera de sí, habitándose y deshabitando algo que está más allá de los límites de esa realidad tangible conocida por mundo. Sin duda alguna la figura del Maldoror se presenta como un negativo de la humanidad, pero también es el desdoblamiento de la sombra del propio Conde de Lautréamont. En su libro Los raros (1896), Rubén Darío retrata brevemente algunas de las impresiones que hasta entonces se tenían del escritor trágico y romántico que cumplió la sentencia fatídica de dejar obra y luego desaparecer. Al año de publicarse una edición final de los cantos, y cargando aún con la insolencia de la juventud, Lautréamont fue encontrado muerto en su habitación ubicada en el N.° 7 de la rue de Faubourg-Montmartre en París, a casi once mil kilómetros de la ciudad latinoamericana de Montevideo desde donde un día fue lanzado al mundo. Sobre Lautréamont y el estilo de ese libro en que se oyen a un tiempo mismo los gemidos del Dolor y los siniestros cascabeles de la Locura, Rubén Darío menciona:
Él no pensó jamás en la gloria literaria. No escribió sino para sí mismo. Nació con la suprema llama genial, y esa misma le consumió. El Bajísimo le poseyó, penetrando en su ser por la tristeza. Se dejó caer. Aborreció al hombre y detestó a Dios. En las seis partes de su obra sembró una Flora enferma, leprosa, envenenada. Sus animales son aquellos que hacen pensar en las creaciones del Diablo; el sapo, el búho, la víbora, la araña. La desesperación es el vino que le embriaga. La Prostitución, es para él, el misterioso símbolo apocalíptico. [2]
No es fortuita la alusión que aquí se hace sobre el escritor, el héroe antimoral, su tiempo y esa extensa, pero multiforme obra que son Los cantos de Maldoror. Todo se entrelaza, los dobleces se entrecruzan y resplandecen con gran intensidad. Basta con leer los párrafos iniciales del primer capítulo de los cantos y descubrir a ese narrador —distante y cercano—, interpelando al lector mientras lo acobija con una notoria sentencia: “Plegue al cielo que el lector, enardecido y momentáneamente feroz como lo que lee, halle, sin desorientarse, su abrupto y salvaje sendero por entre las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno; pues, a menos que ponga en su lectura una lógica rigurosa y una tensión de espíritu igual, como mínimo, a su desconfianza, las emanaciones mortales de este libro embeberán su alma como azúcar en agua”. Hay que imaginarse, momentáneamente, al Conde de Lautréamont escondido tras esta voz fatídica dispuesta a relatar los desencuentros entre Maldoror y esa pestilente humanidad orgullosa de la razón de un mundo. “El que canta no pretende que sus cavatinas permanezcan desconocidas, por el contrario, se envanece de que los pensamientos altivos y malvados de sus héroes estén en todos los hombres”, menciona más adelante el aedo consumido por la rareza de su obra y tras esta afirmación le abre paso a esa otra realidad en la que se dan encuentro la crueldad y la belleza de las cosas: el mundo de Maldoror, ese espacio que existe entre los límites de la razón y la locura, en la espesura de los bosques, más allá de las periferias urbanas y los caminos trazados.
Oigo a lo lejos gritos prolongados del más punzante dolor.
Si existe una forma adecuada de relatar Los Cantos de Maldoror es, sin dudarlo, la forma del grito: la visceralidad del sonido, esa palabra altiva y dolorosa que se rompe en la garganta. Quien canta y escucha necesitan hacer parte de una misma desarticulación: no es posible hablar de Maldoror sin la presencia inquieta de un lector dispuesto a perder la cordura para observar en su esencia ese sentido caótico y contradictorio con el que la humanidad se abraza en infame armonía. La maldad, ese delirio de razón enferma, es en últimas uno de los temas que Lautréamont coloca sobre la mesa de disección a través de la mirada del héroe pagano, esa presencia etérea dispuesta a rasguñar la piel del niño para hacer brotar de ella las lágrimas saladas que se escurren con los gritos sangrientos del primer llanto. Tanto el niño como el joven deambulan en un inconstante, son y no son hombres enfermos. La enfermedad de la razón, esa crueldad máxima de excesos e hipocresías que denuncia y aborrece Maldoror. En últimas, ¿quién es capaz de escapar del mal? ¿Existe un mal continuo? El niño rencoroso que es ahora un joven desgarra con sus dientes la piel que expone Maldoror en forma de perdón y es exaltado por los suyos que lo acogen como un hombre íntegro, “¡pero yo sigo existiendo!, grita a lo lejos Maldoror antes de escapar y perderse al claro del luna, cerca al mar, ese lugar inhóspito desde donde contempla como todas las cosas revisten formas amarillas, indecisas, fantásticas.
Los espacios de la ensoñación, habitados por la mirada indiscreta de criaturas no humanas con las que el personaje irá conversando a lo largo de todo el canto, revelan la temporalidad de la locura a la que debe aferrarse el lector para no perder el hilo del sinsentido con el que se enrarece la realidad a través de los intersticios de ese universo interno que existe en cada una de las palabras del poema. “Entonces, los perros, enfurecidos, rompen sus cadenas, se escapan de las lejanas granjas, corren por la campiña, aquí y allá, presas de la locura». De pronto, se detienen, miran a todos lados con hosca inquietud y los ojos encendidos, y, al igual que los elefantes, antes de morir, dirigen en el desierto una postrera mirada al cielo, elevando desesperadamente su trompa, dejando caer inertes sus orejas, los perros dejan caer inertes sus orejas, levantan la cabeza, hinchan el terrible cuello y rompen a ladrar”. Tanto el grito como el ladrido son escuchados como un mismo ruido prolongándose por la noche incierta a la que le temen adentrarse los hombres: no quieren perderse. Todos ellos, acogidos por la débil y efímera llamarada del hogar y la cultura, permanecen obedientes a las palabras del padre y la madre, símbolos inamovibles del poder y la cordura; sin embargo el joven no puede evitarlo, la presencia de Maldoror le ensombrece la cara como un brillo: No sé qué me ocurre —le dice a su madre—, pero siento que las facultades humanas combaten en mi corazón. Mi alma está inquieta y no sé por qué, la atmósfera es pesada.
La inquietud es una grieta que se expande por la superficie del cuerpo, carcome con intensidad la mente y el espíritu: los rompe y los invierte antes de darle paso, con belleza, a eso que Rimbaud nombraría a modo de poética como un desorden de los sentidos. Sin tocarse, leerse u observarse, Lautréamont y Rimbaud cohabitaron espacialidades cercadas a través de la poesía, pero no serían los únicos. Baudelaire en Las flores del mal desempolvaría ese cuerpo aún por explorar sobre la mesa de disección y lo hallaría hermoso antes de que los surrealistas fueran testigos del milagro que se da en el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre esa mesa que aún está por abrirse para aquellos que estén dispuesto a perder los estribos de su propia razón.
Hay que ser sensatos y no escuchar al sapo si algún día nos dice “abandona esos pensamientos que dejan tu corazón vacío como un desierto; son más ardientes que el fuego” ya que sin ellos el sentido del sinsentido no hallaría razón de ser y estaríamos condenados injustamente, como Maldoror, a perder toda esperanza dentro de este incesante carrusel del cuerpos inmóviles que giran absurdamente sobre su propio eje. Como los perros, hay que ladrarle a la noche y no abandonar nunca esa constante incendiaria que habita nuestra necesidad de infinito.
Juan David Molina Rodríguez Estudiante de Creación Literaria de la Universidad Central. Cursó algunos semestres de Estudios Literarios en la Universidad Autónoma de Colombia y allí colaboró como escritor, corrector y director del séptimo número en la revista estudiantil Sinestesia. Actualmente, se encuentra en la producción y consolidación de un proyecto radial conocido como Sinsentido podcast y realiza distintas colaboraciones en fanzines clandestinos que se distribuyen libremente por la ciudad de Bogotá.
[1] Pérez-Boitel, Luis Manuel. (2006). Cantos demoníacos de Maldoror o el hedónico reino de Lautréamont. Ediciones Sed de Belleza.
[2] Darío, Rubén. (1896). Los raros. Buenos Aires. Talleres de La Vasconia. (1905). Los raros. (segunda edición). Madrid. Maucci.