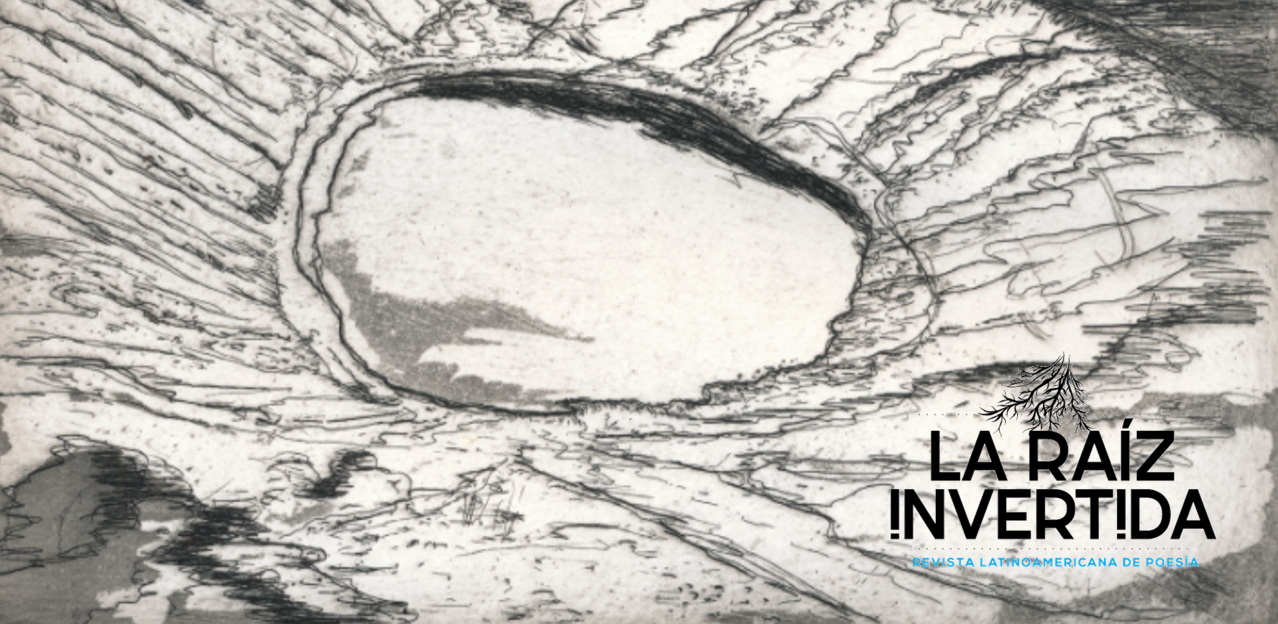César Calvo por César Calvo
Para comenzar de alguna manera, y no por el comienzo, confesaré que mi primer intento de libro fue escrito por varios amigos allá por el año de 1958. Juan Gonzalo Rose, Javier Dávila Durand, Germán Lequerica y César Calvo, entre otros, me regalaron esos derechos autorales con sus respectivos asientos en el preParnaso. Lamentablemente, no pude gozar tan fraternos obsequios pues el poemario (incautamente titulado Carta para el Tiempo e inmerecidamente mencionado en el Primer Concurso Hispanoamericano de la Casa de las Américas), el poemario, digo, no llegó a publicarse jamás. Y no llegó a publicarse jamás debido, entre otras razones, a que uno de sus autores sucumbió a la espléndida iniciativa de quemar los originales. Debo decir que los quemé también en mi memoria. Hoy sólo recuerdo brumosos perfiles y no versos; una temperatura sedosa o arisca o fatua; un aliento de cortinas y de infancia, y acaso sí los nombres de los personajes, de los queridos reinos que atravesaban sus páginas, que subieron por ellas y bajaron como por la escalera quebrantada del vecindario limeño que me aprendió a vivir.
Entre aquellos poemas incendiados habían también cantos que anhelaban ser políticos, porque en ese entonces todos los visitantes, todos los habitantes de este mundo tenían diecinueve años dentro del corazón, dentro del mío; y ustedes, por ejemplo, eran altos y pálidos y hermosos en mi memoria o en mi desconocimiento; y yo me negaba a recién salir de una adolescencia alborotada, prefería confundirla y confundirme con mis propias hambres de escribir y existir, y me era otoñal, me era gélido, me era muy difícil aceptar los distingas entre rebeldía y delincuencia, entre amor y cuerpo en llamas, entre palabra confiada y balbuceo altisonoro escrito (equivocas que, por lo demás, suelen seducirme hasta la fecha). Llevaba ya tres años en la Universidad de San Marcos y dos en el Frente Estudiantil Revolucionario. Más deseoso de agradar escribiendo arengas que de trabajar rastreando poemas, me gané el tiempo de puro perderlo: rondaba a las cachimbas melancólicas y recitaba en las aulas y en los mítines, esquivando las expresiones crítico-lacrimógenas de la Guardia de Asalto, cuando no respondiendo con palos a los discutibles criterios estéticos de la matonería del Apra.
En 1960, paralelamente a mi furtiva participación en un frustrado grupo de guerrilla urbana que organizaron varios compañeros, varios amigos igualmente imantados por la heroica experiencia de Fidel Castro, escribí mi primer cuaderno creo que verdadero: Poemas bajo tierra. Esos versos compartieron con los cánticos de El viaje de Javier Heraud, el primer premio en el concurso «El poeta joven del Perú», llevado a cabo por el incurable empeño del poeta Marco Antonio Corcuera. A fin de adelantar algunas excusas surrealistas de mi arte poética y mi vida, debo declarar que me fue más problemático cobrar el premio que escribir el libro premiado. El asunto fue así: con Mario Razzeto, también distinguido, como se dice, en aquel concurso, partí un atardecer rumbo a Trujillo, donde nos esperaba Javier para recibir los galardones, así también se dice, y más que nada para recibir los cheques correspondientes. Pues bien. No llegamos a tiempo a raíz de un lamentable error de la policía política de Prado, la cual ‒confundiendo a Mario Razzeto conmigo, y a mí con Mario Razzeto, ambos entonces con orden de captura‒, nos apresó a la altura del río Chillón (río de nombre muy apropiado) y nos devolvió amablemente a Lima, a uno de los sótanos de Radiopatrulla de la Guardia Civil, en La Victoria (barrio de nombre igualmente apropiado). Para recuperar nuestra libertad, y siguiendo los ordenamiento s parasicológicos descubiertos por Dadá ha mucho tiempo, Mario Razzeto y yo no tuvimos más remedio que falsear y/o intercambiar nuestras identidades. O sea que Mario Razzeto se hizo pasar por Mario Razzeto, yo me hice pasar por César Calvo, y así dejando atrás a un comisario confuso para siempre pudimos cosechar, como se dice, algunos ralos aplausos trujillanos al día siguiente de la entrega de premios.
Pero sospecho, con terror, que no estoy aquí para hablar de esas cosas sino de otras peores, si cabe. Intentaré intentarlo. Al parecer, se trata de exponer cómo escribo. Y por qué. Diré de antemano que me lo he planteado varias veces y que nunca he conseguido sonsacarme una misma respuesta. En un primer momento (y eso que no existen los primeros momentos), llegué incluso a declarar que yo no era poeta, que yo escribía únicamente para demostrar que la poesía no era privilegio de los poetas. Cuando lo hube demostrado (por lo menos a mí), dejé de creer en ese anzuelo para cocineras trágicas, no sin antes haber fatigado unas cuartillas que todavía andan por ahí engrosando ciertas antologías de poesía revolucionaria. Era la hora de las manifestaciones obrero-estudiantiles contra la dictadura de Odría, contra la dictablanda de Prado, hora de reuniones clandestinas en la Juventud Comunista. Luego, en 1961, Javier Heraud y yo quisimos escribir juntos un libro, un Ensayo a dos voces. Sólo conseguimos trabajar el poema inicial. Era la hora de la fraternidad absoluta, devoradora de tardes y caminatas insaciables. La hora de la generosidad absoluta y compartida. Aceptábamos el poetizar únicamente como resultado de un asombro común, colectivo en su origen ‒en sus garfios oscuros‒ y colectivo en su finalidad, en su búsqueda, en su abordaje y sus revelaciones.
Después, poco después, me ocupó totalmente la certeza de que sólo podía escribir sobre un cuerpo sediento, encimado al relámpago perpetuo del que habla Manuel Scorza, amarrado al jadeo como a la única hoguera que podría salvamos o ‒para repetirme‒ escribir como quien galopa por una playa infinita, desnudo y bañado en sangre, dando gritos de goce y de victoria… así abrasé (con c y con s, de brasa y de abrazo), así abracé los versos de Ausencias y retardos, editados en 1963.
Después hice canciones. Aquí, por ejemplo, pierdo nombres, armarios cálidos, pierdo cosas que me ocurrieron con tan breves, con tan eternos hermanos. Estoy pensando en Samuel Agama, en Arturo Corcuera, en César Franco, en Reynaldo Naranjo, en 1958, 59, 60 y más. Mucho más. Y al mismo tiempo quisiera no recordar nada, porque uno disfraza, uno se disfraza al volver hacia atrás los ojos, se pone los gestos en la nuca, el cabello en la ara, no se ve nada. O ve lo que quisiera haber visto, lo que quisiera haber vivido… Bueno … Dije que hice canciones. Y debí decir que hice otras canciones. Canciones a mi padre, a mi primera casa, a los amores eternos cada vez más fugaces, a las plazas de pequeñas ciudades, a los invencibles hermanos de Cuba, a los puentes insomnes, a los compañeros que combatían desde el MIR Y desde el Ejército de Liberación Nacional. Algunos de esos cantos fueron grabados con Carlos Hayre y Reynaldo Naranjo en un disco que ya no recuerdo. Otros los recogió Chabuca Granda y Luis Gonzales. Otros se perdieron así nomás. Y otros adquirieron vanidad de poema, se divorciaron de sus lentas músicas y fueron a parar a un nuevo intento de libro, El cetro de los jóvenes, publicado en la Colección Premio de la Casa de las Américas, en 1966. Era la hora del antifaz y el peligro, la hora del infructuoso, del temeroso apoyo urbano que ofrecimos al movimiento guerrillero; la hora de las reuniones de etiqueta de donde salíamos a hurtadillas para poner bombas en la noche inofensiva, vanos estruendos en ciertos rincones de la impasible Lima.
Es resumen, ni antifaz ni peligro verdaderos. Sólo la desperdiciada posibilidad de un suicidio generoso ‒siempre al servicio pero nunca a tiempo‒ que yo busqué negándola, cambiándome de nombres en hoteles de engañosa memoria, hasta que un día desperté sin distinguir en realidad mi rostro, perdido entre máscaras como un naipe en un mazo de barajas ajenas y gastadas. Juan Pablo Chang, con otras palabras, me diría después, en París, generosamente, que fue la soga del ahorcado la que no pudo sostener nuestro cuerpo, y que con ello aquel dudoso arrojo terminó con un palmo de narices en tierra, al pie del árbol, palabras. Palabras puesto que él, como Javier, tuvo el coraje de hallar un árbol fuerte, una rama saciada en cuya sed morir, en un momento desesperado que nos metía los ojos hacia un callejón sin salida, y acaso era preciso colmar el abismo con nuestros cadáveres, a falta de otros puentes. Y en el fondo de todo, aquella soledad que inventa sentimientos y que inventa poemas, y en cuya compañía suelo aún descubrirme el corazón en el lugar del pómulo ‒así dice algo escrito‒, el corazón en el lugar del pómulo, los gestos del adiós anticipándose a la mano, y un gran vacío en medio no sé si del amor o de los brazos.
Si es que no me distrae la memoria. Y es entonces que escribo. Nunca del mismo modo no por los mismos rumbos, no con el mismo paso ni a la sombra de una misma lámpara. Todo lo que he dicho antes, todo lo que he sido antes, se ha juntado, tal pareciera, en una única boca. En una palabra. En una letra sola, emparentada desde hace siglos con las grandes estrellas aún no descubiertas. Siento que cada libro, cada poema, cada verso, obedece a sus propias, intransferibles leyes. Tiene su tiempo de luz, como las vendimias, y su sed de llorar, como los hombres. De allí que definir me resulte tan fácil e imposible al mismo tiempo. Pienso en Nicanor Parra y en las incansables respuestas que nos dimos una tarde, allá en lo alto de su casita en los andes chilenos, cuando nuestros hermanos del Sur vivían mediodías nocturnos Y no la pesadilla de traiciones y sangre que resisten ahora, y cuando Enrique Lihn exclamó de pronto en el centro de un gran vaso de vino: ¿Para qué coño se escribe, a fin de cuentas, un poema? Y aquí voy:
Se escribe un poema para sentirse el centro del
mundo.
Se escribe un poema para hacer más fraternos a
los hombres,
o sea para intentarlo,
o sea para que la poesía sirva para alguna cosa.
Se escribe un poema para no sentimos el centro
del mundo.
Se escribe un poema para ahuyentar a una
muchacha.
Se escribe un poema para sacarle un par de libras
a un amigo.
Se escribe un poema para ayudar a la Revolución.
Se escribe un poema para que los maridos nos
odien mucho más.
Se escribe un poema para que el poema nos
acompañe,
para no estar tan inexplicablemente solos.
Se escribe un poema para duplicar el orgasmo
o al menos para ponerle un espejo delante.
Se escribe un poema para no tener tiempo de hacer
otras cosas,
como por ejemplo para no tener tiempo de sufrir.
Se escribe un poema para que nuestra tía más
querida
pueda decir a todos que tiene un sobrino que
escribe un poema.
Se escribe un poema para rascarse la barriga en
la playa,
para emborracharse en Surquillo sin que a uno lo
asalten los señores chaveteros,
para darse un descanso entre polvo y polvo,
para hablar de ello en el Instituto Italiano de Cultura,
para que a uno le consientan todo,
para que a uno no le consientan ni un comino.
Se escribe un poema para que los psiquiatras no
nos cobren,
y para que aquella rubia se sienta inmortalmente
poseída,
y para que los hermanos como Angel Avendaño no
sientan tanto frío
en las prisiones,
y para que el general Velasco lea estas líneas
y sepa que Avendaño sigue preso
por orden de una culebra disfrazada.
Y se escribe un poema para viajar a los congresos
de escritores
con todos los gastos pagados,
y para ponerle el cascabel al gato, .
y para poder comer con la mano en los salones
Si nos viene en gana,
y para morirse de hambre,
y también para no morirse de hambre,
y para quedar como un perfecto cojudo en todas
partes,
y para usar calzoncillos de colores sin que se nos
acuse de maricas,
y para que ciertos cadetes nos dejen a solas con
sus novias
creyendo que lo somos.
También se escribe un poema para no afeitarse
nunca,
para ir al baño sin remordimientos,
para ir al comedor sin remordimientos
para ir al dormitorio sin remordimientos,
y se escribe un poema para sentirse culpable de
todo
y con esos materiales llegar a escribir algún poema.
Y también se escribe un poema para reírse a gritos
y para vivir también se escribe un poema.
Y para tener un pretexto para no vivir
etcétera.
Y a propósito de etcétera:
se escribe un poema para no escribir cosas peores,
como cartas de amor, cartas financieras, facturas
por pagar, tratados de filosofía miraflorina,
y se escribe un poema por incapacidad,
cuando se ha fracasado como wing derecho en la
selección del colegio, cual es mi triste caso.
Y se escribe un poema para intensificar la vida,
como dice Stéfano Varese.
y se escribe un poema, finalmente, se escribe
un poema
para que en algún lugar del mundo, mañana o
para que en algún lugar del mundo, mañana o dentro
de veinte años la pareja que está por suicidarse
alcance a leerlo, y desista, desista por
lo menos unos días, y comprenda que la vida
es siempre hermosa
a pesar de la vida … y a pesar del poema.
Pero estaba hablando, creo, de París. Y de un amigo. Algo de un árbol y una soga, algo de un palmo de narices en tierra. Precisamente en París terminé un libro que inicié en La Habana, allá por 1968. En realidad lo concluí -en 1970-, ya en Lima. Se llama Pedestal para nadie, y no le gusta nada a Pito Loayza. A Leoncio Bueno, en cambio, lo apasiona. Mi vanidad se inclina hacia Leoncio, como podría esperarse. Bueno, este libro está dedicado a un gran compañero en la amistad y en la poesía: Carlos Delgado. Carlos me ayudó a corregir varias cosas, y podría decir demagógicamente, que algunos de sus aportes hicieron merecedor, a este libro, del Premio Nacional en el 71 o en el 70, por ahí. Y aquí he escrito unas líneas sobre ello, porque sino se me pierden.
Pedestal para nadie es, en verdad, mi primer libro, por cuanto en él atisbo puertas que antaño descifré a oscuras; logro mirar entre la cerradura y veo, allá delante, detrás de las maderas, colinas que resplandecen en los cuartos, veranos habitados de fuerzas y países, parejas innumerables colmadas como sueños de anticuario, toda esa forma de soñar y vivir poesía que perseguí tantos años sin saberlo. Allí, como en la vida, nunca hay un solo tema que se inicia, desarrolla y concluye, sino constelaciones, constelaciones impredecibles, que se rozan a veces para nada y a veces para siempre. Nunca una sola vida o su reflejo breve, sino infinitas brevedades, eternidades efímeras que se entrelazan aniquilándose, que se entrelazan alimentándose. El asunto son varios y es ninguno. No hay asunto: hay ritmo: hay el fantasma de un oleaje, sus cabellos en la playa, invisibles y amargos, de mármol, hechos de mármol y de memoria. Y el poema no es el reflejo de la vida. El poema es la vida.
Naturalmente, las posibilidades y el sentido de esto me nacieron después de haberlo escrito, conversando un día con José Miguel Oviedo, quien me impulsó a insistir y a insistir. Porque ahora creo, además de no creer, creo que la poesía es como el bastón de un ciego, que con ella en la mano es posible seguir el camino pero no es posible verlo … Es como si todas las personas que uno ha sido en su vida, como si todos los países, los destinos, los desatinos y los resplandores que uno ha sido en su vida, se turnaran la dirección del rumbo, y de esa gigantesca migración de oscuridades naciera la mañana como detrás de una cortina inesperada. Ahora que digo esto, siento que uno de aquellos que ya he sido me lleva de la mano, me conduce como un ciego que conduce a otro ciego, y las aguas despiertan bajo mi pie, y sólo puedo presentir en sombra esas luces que otros han de beber y han de mirar cantando. Y aquí tal vez radique la más alta generosidad de este insondable egocentrismo que los entendidos han dado en llamar poesía. Y me viene Vallejo: ¡qué ganas de quedarme plantado en este verso!, porque no tengo la menor idea de qué es lo que ustedes quisieran escuchar de mí, y por si fuera poco, yo no sé hablar en prosa … Para salir del pozo y no del paso, tendré que apelar una vez más a la memoria.
Nací el 26 de julio (o el 24) de 1940. Cursé la primaria en la Escuela Primaria número 414 de Lima, y la secundaria en el Colegio Nacional Hipólito Unanue. Crecí en un vecindario del jirón Carabaya, entre gente inolvidable: Pluma, Manteca, Currurra, Cara’e sopa. Entre formidables muchachos, Juan Munar, Miguel Inza, la «conga» Ana, y entre hijos de zapateros remendones, gente hermosa, canillitas de mi edad y de mi pobreza, y otros amigos que me observan desde aquel entonces, parados en su orgulloso asombro. Algunos admiran el que me haya dedicado a escribir cosas, así dicen, aunque secretamente habrán de reprocharme que no haya seguido robando carros a su lado; otros me reprocharán que no trabaje en un Banco; otros, que haya perdido tiempo con la política y otros, que no me hayan durado más de tres meses las esposas … Entre ellos he crecido, pues, si es que he crecido… Vivo ahora en todas partes y en ninguna. Duermo donde me sorprende la noche o el deseo, pero conservo todavía aquel cuarto salobre, en el tercer piso de la cuarta cuadra del jirón Carabaya (lo paga mi hermano Guillermo, y por él he sabido que el alquiler sigue siendo casi el mismo: ochentaitantos soles al mes). No puedo dormir muchas veces bajo el mismo techo, ni en la misma ciudad, ni con el mismo cuerpo. Será porque he viajado desde temprano o, según célebre frase del extraordinario creador que es Emilio Adolfo Westphalen: cómo será pues. El hecho es que he podido recorrer muchas gentes en mi vida, muchos países. Fui por primera vez a Europa, representando al Ejército de Liberación Nacional a un Congreso de Juventudes en Bulgaria. Las ciudades que más me han conmovido son Praga, Río de Janeiro, Cusco y París. Odio Lima. Volveré al Cusco pronto, cuando Avendaño esté libre y los gusanos se hallen lejos. Soy el segundo de cuatro hermanos. Mi padre era pintor, y era también mi hermano. Los demás son: Graciela (que además es mi madre), y después viene Helwa, y Nanya, y Guillermo. No me gustan las drogas ni el alcohol (quiero decir que puedo prescindir de ellos). De cualquier cosa, siento verdadera pasión por la cama, el escritorio y la cocina (quiero decir que entre cocinar, escribir poemas y hacer el amor, yo encuentro más parecidos que desemejanzas).
Amo a este país, y creo que lo amaría igual si hubiera nacido en otro, así como amo tantos países que sólo he conocido desde un avión en vuelo. Creo, sin embargo, como Guillermo Thorndike, que el mundo es una mierda. No el mundo que estamos construyendo, naturalmente, sino la podredumbre que heredamos, esa amarga fanfarria de transistores, automóviles y etcéteras; esa máscara de feriante, ese biombo de prostíbulo que sólo puede encandilar a los ingenuos al grado de ocultarles el mundo de injusticias y barbarie, el mundo de hipocresía y de terror, el mundo de niños envejecidos y de bombas atómicas, el mundo de mierda que ya estamos devolviendo a su lugar de origen.
Creo firmemente en la amistad y en el amor. Los desencantos me llegan, ni siquiera me llegan: sigo creyendo igual. Creo en la amistad, en el amor, en la igualdad de los hombres, en el sicoanálisis de Max Hernández, en nuestro padre Freud, en nuestro abuelo Marx, y en todo lo que no creen, por ejemplo, los fascistas. Creo firmemente en el advenimiento de un mundo justo y digno, sin explotadores, sin hambre, sin penumbras. Un mundo donde se enseñe, como dice Pablo Vitali, donde se enseñe a nuestros hijos que es más importante tener un amigo y no un televisor, tener una conciencia limpia y no un automóvil último modelo. Donde se enseñe que las cosas son verdaderamente nuestras solamente cuando son compartidas, sólo cuando no han nacido de las hambres ajenas, de las penurias ajenas, sino de las mutuas alegrías y los empeños generosos. Y creo que ese mundo lo haremos ahora, y lo haremos con armas invencibles, escribiendo y amando, y cantando. Y lo haremos aquí, en esta tierra dura, y no en algún sedoso paraíso celestial (tan peligroso, a estas alturas de la ciencia, tan colmado de asteroides en vez de ángeles). Mis primeros versos, por ejemplo, no eran míos. Por eso creo firmemente en la poesía. Mis primeros versos los escribí a los doce años y eran plagios de José María Eguren. Poco después de descubrir a Eguren y a Vallejo (cuyos libros me fueron obsequiados por mi madre, quien tuvo que ayunar para comprados), poco después, digo, tuve que echar por la borda una magnífica carrera de plagiario, por culpa de mi abuelo. Fue la tarde en que descubrí su cabeza, blanca, sobre la almohada consagrada a sus siestas de verano. Me dio una pena horrenda verlo así, canoso, abandonado al sueño, indefenso, supongo que ante el tiempo, y me fui a esconder en la azotea conteniendo las lágrimas. Allí, avergonzado y solo, contemplando un paisaje de techos ruinosos, escribí a mi abuelo una larga carta pidiéndole que no envejezca, ¡y vaya a saberse por qué tuve que redactar aquella carta en verso!
Creo que así comenzó todo.
Desde aquella tarde, vengo haciendo todo lo imposible para no ser poeta. Y, francamente, no sé qué más decir. Les ruego me disculpen.
***
CÉSAR CALVO SORIANO. Fue un poeta, narrador, ensayista, periodista y compositor musical peruano. Era miembro de la Generación del 60 (Perú), cuya obra refleja el interés de este grupo en usar imágenes de la cultura y sociedad contemporáneas en la poesía; además de incorporar, en algunas ocasiones, otras propias de su región amazónica natal. César Calvo nació el 26 de julio 1940 en la ciudad de Iquitos pertenecientes a Perú. Nacido en el seno de una familia acomodada, pasó su infancia a caballo entre la ciudad de Lima (a la que se habían trasladado los suyos al poco tiempo de su nacimiento). Obras más destacadas: Los lobos aúllan contra Bulgaria (1990); Puerta de Viaje (poemas, con José Pavletich, 1989); Las tres mitades de InoMoxo y otros brujos de la Amazonia (novela, 1981); Pedestal para nadie (1975); El cetro de los jóvenes (1967); Cancionario (1967); Ausencias y retardos (1963); Poemas y canciones, disco grabado con Reynaldo Naranjo y el acompañamiento en guitarra de Carlos Hayre.; Poemas bajo tierra (1960); Pedestal para nadie, póstumo (2000); César Calvo murió el 18 de agosto del 2000 en la Ciudad de Lima perteneciente a la Republica de Peru a la edad de 60 años.