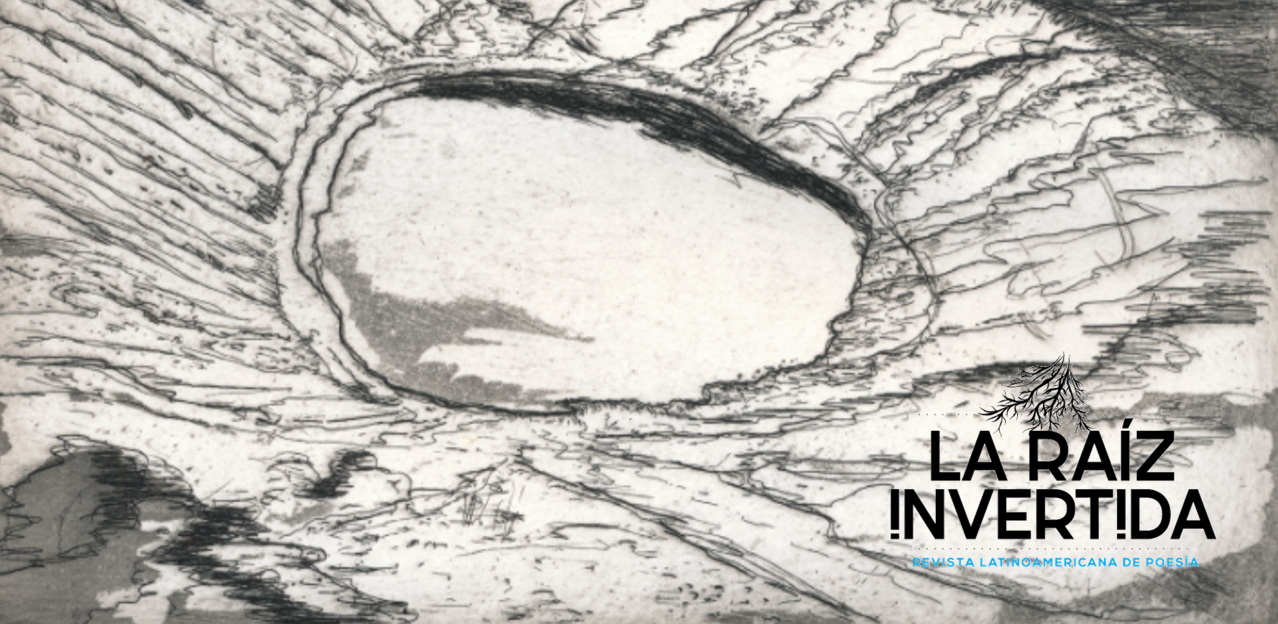38. José Watanabe: en la raíz solitaria de su hablar
Por Rafael Felipe Oteriño*
. Con el peruano José Watanabe (Laredo, l946 – Lima, 2007) la poesía recobra su cetro en la literatura de este continente. Como ocurriera con Vallejo, Neruda y Gonzalo Rojas vuelve a convertirse en la voz comprometida de un hombre con su medio. Pero a diferencia de éstos, no hay en ella vastedad planetaria ni diversidad temática. Tampoco opone dificultad hermenéutica para acceder a sus contenidos. Por el contrario, es clara, directa, expositiva. Se advierten los ecos de una tradición simbolista bien asimilada y, en lo testimonial, la perplejidad ante el simple hecho de vivir. Tiene la modalidad de un hablar a solas con la naturaleza, con la conciencia y con el pasado, sobre los que desliza una mirada solidaria. De esta manera, viene a señalar que el hombre se mueve en un ámbito que no ha llegado a hacer suyo, pero que puede ser alumbrado por la potencia mediadora de la palabra. Es la obra de alguien que no reniega de la tradición literaria que lo alimentara –con algo de crítica social, un cierto prosaísmo, asomos del lado mágico de un territorio de contrastes, la endecha anónima que vaga entre ríos correntosos y laderas espectrales– pero que tampoco hace de ella fuente exclusiva de su inspiración. Es diferente: tan lejos está del pintoresquismo como de la elucubración intelectual. Así munido, el poeta se enfrenta a la simple cosa que está allí –árbol, piedra, ciénaga o abismo– y busca adivinarle su solapado revés. Tal es la raíz solitaria de su hablar: como juntando presencias a fin de configurar un rostro, una aldea, un pueblo que permitan abrazar el horizonte humano tantas veces alcanzado como perdido. Próximo a un Rulfo por su forma morosa de narrar, muestra en la síntesis más ceñida del verso su capacidad para resaltar situaciones humanas episódicas, laterales, llamadas a perdurar por eficacia del lenguaje. La austeridad prosódica lo convierte en un artesano de la palabra justa, sólo desbordada por la brillantez de imágenes que abren un espacio testimonial donde lo invisible, lo tácito y lo callado tienen su protagonismo. Con esta escritura exploratoria, define el desencanto de quien sabe que el devenir es más ancho que el apetito humano y que por más que se batalle los sitios del hombre están siempre amenazados por la fatalidad que planea sobre las cabezas. Como si utilizara la voz de sus antepasados, Watanabe escribe la crónica de un mundo natural que comienza a tejer alianzas con el hombre, todavía huésped imprevisto del planeta. Con esa garganta atravesada por lejanías da lugar a un conjunto poético elaborado a partir de sucesivos cuadros que conforman una fábula rústica de la que el poeta es actor e intérprete. Tal es su modo de conocimiento: lineal, progresivo y mediante acotaciones costumbristas de las que aflora un destello que opera a la manera de una verdad cedida: Desde la cornisa de la montaña dejo caer suavemente una piedra hacia el precipicio, una acción ociosa de cualquiera que se detiene a descansar en este lugar. Mientras la piedra cae libre y limpia en el aire siento confusamente que la piedra no cae sino que baja convocada por la tierra, llamada por un poder invisible e inevitable. Mi boca quiere nombrar ese poder, hace aspavientos, balbucea y no pronuncia nada. La revelación, el principio, fue como un pez huidizo que afloró y volvió a sus abismos y todavía es innombrable. Yo me contento con haberlo entrevisto. No tuve el lenguaje y esa falta no me desconsuela. Algún día otro hombre, subido en esta montaña o en otra, dirá más, y con precisión. Ese hombre, sin saberlo, estará cumpliendo conmigo.
“El anónimo” de El huso de la palabra
En Logroño, España, adonde participó de las Jornadas de Poesía en Español 2005, los jóvenes de un taller literario que seguía sus pasos lo celebraron descubriéndose debajo de los abrigos camisetas con leyendas que contenían fragmentos de sus poemas. Él no se inmutó ante la efusiva manifestación: prosiguió la lectura limitándose a levantar durante unos segundos la vista en señal de agradecimiento. Esta contención interior es muestra de su filosofía moral, que tiene al recato como telón de fondo del que parten y al que regresan las palabras. Por más que uno fantasee –quiso señalar con su actitud– una corriente implacable lo devolverá a su sitio apartado, en el que no hay lugar para la vocinglería ni el jolgorio ni la fiesta. Nada podía turbar, así lo entendimos, su oración nacida del refrenamiento, práctica Zen con la que transparentaba una ética muy personal, hecha tanto de pudor como del control de las emociones. Porque el suyo es un caso de mestizaje, pero de mixtura rara: madre criolla y padre japonés, campesinos ambos de una hacienda del norte del país adonde fue criado en contacto con el paisaje y las costumbres del Perú pobre. Por lo tanto, hombre de apego al terruño y afición latinoamericana (bajo este lema me dedicó su libro “La piedra alada”: “…este libro que quisiera que sonara y oliera a nuestra Latinoamérica”). Su cultura familiar, de ritos domésticos y presencia cristiana, se vio atravesada por la lectura del oriental haiku, esa gema que tiene tanto de poesía como de juego de ajedrez. De allí toma su parquedad en el decir y su velado (y no tan velado) apetito de trascendencia. Una recorrida por el título de sus libros –Álbum de familia, El uso de la palabra, Historia natural, Cosas del cuerpo, Habitó entre nosotros, La piedra alada, Banderas detrás de la niebla– deja entrever un recorrido que lo lleva a unir la proyección de la palabra familiar –nutrida de secretos y entredichos– con la naturaleza y el cuerpo, lo sobrenatural y lo divino, que son los hilos conductores de su terrenal extrañamiento. Fuertemente influido, a su vez, por la imaginería de la infancia, su obra también destaca lo que constituye una constante de su generación poética setentista: el cuidado del lenguaje, la medida del conocimiento que puede deparar, el servicio de la literatura a una causa social que opera en el corazón de aquella juventud. El cuerpo es un universal temático de la poesía de todos los tiempos, pero en Watanabe representa todo el espectro de la ecuación humana. Con el cuerpo expresa tanto lo que le pasa al alma como la intensidad de su pensar mediante imágenes. El cuerpo es el ápice de toda posible trascendencia, diferenciándolo, con notas de insularidad, de la mirada menos creyente de una generación que, como la de su tiempo, hizo del vivir sin Dios una militancia. La suya, por el contrario, es un fe no exenta de interrogantes, pero viva, real. Una fe de campesino. Una religiosidad de pesebre con olor a paja y a humo de braseros, a bosta y a orín de animales, sin otra liturgia que la nacida del esfuerzo diario por sobrevivir. Son derivas de su estirpe, que –según cuenta en una página autobiográfica– tenía en su padre a un budista curiosamente apegado a las imágenes católicas, a las que gustaba restaurar sin huellas de dramatismo –nada de sangre, nada de heridas–, ya que, conforme a su continencia, cuando mayor es el control del drama, más conmovedor será el efecto alcanzado. De su madre confiesa haber aprendido otros valores de secular inteligencia: tutelas y enseñanzas que luego pasaron a ser parte de los poemas. Era un buen orfebre del verso. No se observan ripios en su escritura, las palabras salen cristalinas de los labios, y el oído las percibe como desprendidas musicalmente de los hechos. Pero a veces deja la impresión de cumplir un rito en el que lo real maravilloso podría prolongarse sin término: las violencias del vivir en contacto con la tierra, el rictus de un hombre acosado por la temporalidad, una fe que no encuentra sitio en la misa. Es lo que ocurre cuando el escritor sobreeleva a épica lo que tal vez no sea otra cosa que las mudanzas del hecho de vivir. Pero cautiva por el mundo primitivo que deja expuesto, en donde el reino animal –y, unido a éste, el hombre, en primer lugar– parecen estar sujetos a la constante lucha por la duración. Aquí es donde se perfila con nitidez su escritura minuciosa: en los detalles de su observación y, de su mano, en la fijación verbal del asombro. Eso sí: sobrios, contenidos, pasados por la doble criba de la moderación y el escepticismo. Lo más antiguo en su frescura, lo más brutal en su belleza. De esto último es clara demostración el poema “El destete”. Digno de un Poe o un Quiroga, cuenta que, una vez que ve agotada su leche, la madre envuelve su seno con lana de oveja negra, convirtiendo el pezón en una trampa de la que el niño huye atormentado, al tomar contacto con el primer gran miedo que le temblará siempre en la boca. En algún otro poema aflora, empero, un vientito de humor, lindante con la caritativa gracia. Pienso en el poema “La risa”, en el que una cuadrilla de obreros descubre pisadas de perro en los ladrillos de adobe que fueron sacando de una vieja casa que está siendo demolida. La construcción data de 1910 y, entrecruzando el pasado con el presente, reaviva las mofas de quienes ahuyentan al perro intruso, como señalando que sólo las burlas y las risas son universales y acaso es lo único que queda del paso de los mortales. En otro poema, “La mantis religiosa”, muestra, por el contrario, la vecindad del horror. La mantis –ese insecto mimético, de espectral inmovilidad que en nuestro medio también es conocido como mamboretá o con el nombre más alusivo de “Tata dios”– es descrito en el acto amatorio luego de ser devorado por su pareja, a lo que el poeta introduce la conjetura de una palabra de agradecimiento // en la boca abierta y muerta del macho. Y en otro más, “El guardián del hielo”, haciendo un contrapunto entre la vida y el derretimiento del hielo bajo el acoso del sol, eleva a la condición de mandato la custodia de dicha fragilidad connatural a todo lo existente: “…No se puede amar lo que tan rápido fuga. / Ama rápido, me dijo el sol, / y así aprendí, en su ardiente y perverso reino, / a cumplir con la vida: / yo soy el guardián del hielo”. Se trata de cuadros simbólicos de la vida en su continuo hacerse y deshacerse, llevada por fuerzas que no son exactamente humanas. En el trato personal Watanabe era retraído, de pocas palabras, y con un poquitín de altivez, rasgos de los que se podía inferir el propósito de imponer distancia con su circunstancial interlocutor. Pero, al mismo tiempo, daba muestras de refinamiento en los detalles del comer sin urgencia, del escribir con letra dibujada, del hablar pausado, imponiendo autoridad con los silencios, todo lo cual seguramente obedecía al temple de quien tenía en claro que el autodominio es la principal defensa ante la orfandad. No era indio, pero lo parecía; no era oriental, pero mostraba comportamientos de probada espiritualidad. Una de sus conquistas literarias es, sin duda, el protagonismo dado al silencio, al agua y a la piedra, entidades dotadas para él de una significación arquetípica. En un mundo abarrotado de palabras conceptuales, esto marca otra nota de su singular apuesta literaria. Es sabia, en esta dirección, su incorporación del habla común al desarrollo del poema, el que se fue haciendo más y más conversado, más y más coloquial y anecdótico. Esto destaca que se trata de un poeta de sensibilidad visual y auditiva. La lectura de su poesía deja la impresión de un hablar confidente, con mucho de soliloquio, llevado a un grado de excelencia por la asimilación de los ritmos del contar mediante figuras que son verdaderas parábolas y alegorías. Su dominio de la imagen –diría: valéryano, de quien ama el trabajo del trabajo– le permite llevar el verso desde el espejo de las imágenes hasta el límite del hueso. Le oí contar sobre sus procedimientos a la hora de escribir: primero, dejarse captar por un hecho preferentemente visual, prestarle atención, estudiarlo en detalle (aún con ayuda de enciclopedias), y recién luego comenzar a escribir hasta formar una composición. Versos libres, sueltos, líneas abiertas que durante el trabajo se emparentarán, formando un hecho plástico con aura de verdad. Con esto cumplía su tarea de explorador de lo indecible. En esos días en que lo frecuenté, ya sufría del corazón y se negó a subir las escaleras hasta el piso alto del domicilio de Pepe Ramo, adonde íbamos a almorzar. No sin varios esfuerzos para convencerlo, debimos portarlo en sillita de oro hasta la mesa de nuestro anfitrión, como si fuera un príncipe andino. ¿Una imagen de su rostro? Para aquellos que conocieron al jujeño Jorge Calvetti, tenía parecido con él: ambos mitad indios y mitad aristócratas.
***
RAFAEL FELIPE OTERIÑO - nació en La Plata, Argentina, en 1945. Ha publicado los libros de poesía: Altas lluvias (1966), Campo visual (1976), Rara materia (1980), El príncipe de la fiesta (1983), El invierno lúcido (1987), La colina (1992), Lengua madre (1995), El orden de las olas (2000), Cármenes (2003), Ágora (2005) y Todas las mañanas(2010). Su obra fue recogida parcialmente en Antología poética (Fondo Nacional de las Artes, 1997) y En la mesa desnuda (Ediciones al Margen, 2009). Recibió las siguientes distinciones: Premio Fondo Nacional de las Artes (1966), Faja de Honor de la SADE (1967), Premio Sixto Pondal Ríos de la Fundación Odol (1979), Premio Coca-Cola en las Artes y en las Ciencias (1983), Primer Premio de Poesía de la Secretaría de Cultura de la Nación (período 19851988), “Premio Konex” de Poesía (período 1989-1993), Premio Consagración de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (1996) y Premio Esteban Echeverría (2007). Es miembro de la Academia Argentina de Letras. Reside en Mar del Plata, donde fue Magistrado y donde ejerce actualmente la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.