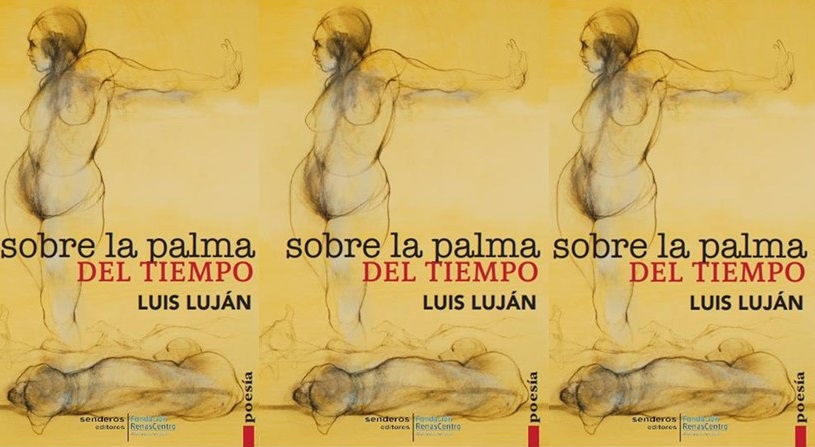Poema del Viernes # 116
En palabras de Gidé: "Musset, el mejor poeta romántico del siglo XIX, el siglo de las luces, el siglo de la palabra, el siglo de la poesía".
LUCIA
Amo los sauces que a la brisa
mecen la fértil cabellera;
su sombra vaga se imprecisa
sobre los céspedes, ligera.
Ya de mi vida el lento cauce
en mar eterno se derrumba.
Amigos: con un sauce
ornad la tierra de mi tumba.
Una tarde, muy solos, sentado junto a ella,
inclinaba la frente de mármol y de estrella
y en el viejo teclado que recuerdos arranca
dejaba, soñadora, flotar la mano blanca.
No; música no era: parecía el murmullo
del viento que pasa meciendo con su arrullo
las frondas, y que teme sollocen los rosales
o despierten los trinos en los cañaverales.
El filtro con que llena sus ánforas la noche
de las flores se alzaba que entreabrían su broche,
y, en torno de nosotros, de la pradera el manto
constelaban los árboles con su soledad de llanto.
El parque silencioso, los vientos adormidos,
dócil rumor de alas palpitando en los nidos,
el silencio elocuente de la tarde severa,
los caminos desiertos, olor de primavera,
a lo lejos el lento balar de los rebaños
y con nosotros sólo nuestro amor de quince años.
Era pálida y rubia, se llamaba Lucía,
jamás tendrán dos ojos la poesía
convertida en torrentes de claros destellos
vibraba en esos ojos tan mansos y tan bellos;
acaso aquella tarde moría entre sonrojos
porque era más azul el cielo de sus ojos.
Su belleza me embriagaba de ternura y de ensueño.
Mi corazón la tuvo por el único dueño,
y mi pasión por ella –todo silencio de armiño-
fue el beso de una madre o el sollozar de un niño.
Apenas me atrevía suavemente a mirarla
temía que mis ojos pudieran profanarla;
temía que mis manos al estrechar sus manos
condujeran su espíritu por países arcanos;
temía que se volvieran sus castos alborozos
el vibrar de mis nervios en tristeza y sollozos,
Los caminos desiertos, de un nido los rumores.
El alma de la tarde quejándose en las flores,
y con nosotros solo bajo la augusta calma
la juventud del cuerpo, la juventud del alma.
Clavé en su rostro de virgen la mirada.
Ella se vio en mis ojos dolientes reflejada,
otra vez de las teclas se elevaron los sones
y las brisas la oyeron modular sus canciones.
¡La música es hija del Dolor! Cada nota
es de Dios fiel resumen. A sus plantas borbota
la fuente cuyas auras con llanto se formaron
y en que sed de infinito las almas acendraron.
Cuando vibran los ecos de amorosa sonata
el cuerpo se recoge y el alma se dilata,
a contemplar que bajan en mística teoría
–tan dulces como la noche, tan bellas como el día–
las Hadas que vagan entre sueños
y cuyas manos puras enhebran los ensueños.
Y el corazón recuerda cuando la nota escucha
las esperanzas muertas en medio de la lucha,
las lágrimas vertidas por la desierta doncella,
los suspiros que fueron tras su huella,
los ojos que miraron, los labios que dijeron
palabras que al aire se volvieron
y el tentador misterio que no se aclara nunca,
el viaje interrumpido, la carta siempre trunca.
Sin verlos, contemplaba los ojos de Lucía.
En el teclado ebúrneo mi corazón gemía.
Lucía, Lucia, la que tiemblo si nombro
la dorada cabeza reclinó sobre mi hombro
y envolvió mi quebranto como en frágiles tules
en la túnica blanda de sus ojos azules.
Yo temblé sin quererlo. Como una pluma loca
mi boca fue a posarse sobre su fresca boca,
pero de aquellos besos las tímidas tibiezas
sus labios no besaron: besaron sus tristezas.
Sus tristezas perdidas, la tristeza infinita
con que después, lo mismo que una rosa marchita,
se fue desvaneciendo, la tristeza embriagante
que vi por última vez prendida a su semblante
cuando en la caja blanca, bajo la noche bruna,
se durmió como un niño que se duerme en la cuna.
El viejo clavicordio de mi dolor sabía.
Era pálida y rubia, se llamaba Lucía.
No puedo olvidarla, mis sueños juveniles,
el encanto inefable de mis ansias febriles,
la inocencia divina que de sangre se alimenta,
las primeras angustias al llegar la tormenta,
las primeras ternuras, los primeros amores,
las inmensas preguntas al deshojar las flores,
todo se fue con ella, con su soledad de armiño,
con sus amantes ojos, con su pasión de niño.
En el teclado ebúrneo mi corazón gemía,
Era pálida y rubia, se llamaba Lucía.
Amo los sauces que a la brisa
peinan la fértil cabellera;
su sombra vaga se imprecisa
sobre los céspedes, ligera.
Ya de mi vida el lento cauce
en mar eterno se derrumba.
Amigos: con un sauce
ornad la tierra de mi tumba.
Alfred de Musset,
versión de Nicolás Bayona Posada