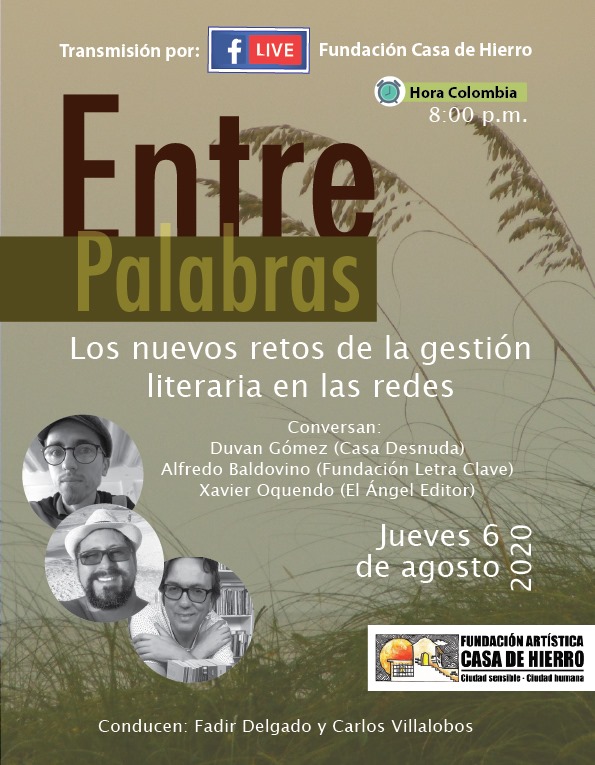A propósito de Ojiva de Néstor Mendoza
A propósito de Ojiva de Néstor Mendoza
Por Guillermo Cerceau
La Entrada, junio de 2019
Este poema largo, portador de símbolos estremecedores, dotado de una indudable cadencia profética, sorprende (arrebata, estremece) en muchos sentidos. Su forma, sus imágenes, su sentido, que no puede ser agotado en una interpretación, como sucede con toda verdadera poesía, pero que se deja intuir con el relieve suficiente como para que los análisis resulten prescindibles, todo en Ojiva funciona como las piezas de una máquina delicada cuyo propósito el poeta ha establecido con el rigor y la minuciosidad de un matemático. Estas breves consideraciones sólo pretenden dar cuenta de mi asombro como lector.
Me asombran las imágenes, inequívocas y exactas, que se reiteran en muchas y diferentes formas porque ninguna realidad tiene una sola cara, y la verdad de la poesía exige dar cuenta de todas ellas, o al menos de las más intensas. Me asombran los recursos del poeta, cuya escogencia se deriva del sentido y que le dan forma visible y audible al poema. Creo que hay dos que predominan, que se escuchan en la lectura hablada o silenciosa. Uno es la insistencia permanente. Insistencia en el color blanco, en la forma ovoide de la ojiva, en la demorada descripción de la caída. La insistencia es el primer y más notable recurso de Ojiva.
La insistencia viene acompañada, como es natural, de la urgencia, del miedo, del sentido de anticipación narrado a posteriori, ya que el tono del poema delata que la voz que habla conoce el final. Como un profeta after the fact, que es cómo funcionan los profetas, mostrando como visión del futuro lo que ya sabe que ha sucedido (poeta y profeta se dicen con el mismo vocablo en latín). La urgencia es el sentimiento que embarga a quien se sabe conocedor de una realidad atroz que se avecina y desespera ante la imposibilidad de comunicarla a tiempo: el poeta no puede salvar, sino que debe resignarse a registrar la catástrofe. Se pudiera pensar que la profecía es entonces inútil, o al menos inefectiva, pero sólo porque estamos acostumbrados a una visión lineal del tiempo y, claro está, a un concepto supersticioso de la profecía. La utilidad del poema, si la expresión tiene sentido, es la misma que la de los libros de Ezequiel o Isaías: denunciar un error, designar una culpa y, por qué no, llamar a enmendar los caminos.
El ritmo es el otro recurso que se impone a los demás; la gradación, casi imperceptible, del acercamiento del impacto; la dosificación del efecto final, sin recurrir a extravíos o a ramificaciones: el tema es uno solo, el movimiento es continuo, la descripción totalmente enfocada de un instante sin dimensión, de ese choque inevitable del misil contra su objetivo, esa larga descripción que no deja de avanzar ni por un segundo es solo posible por un notable dominio del ritmo.
El color blanco y sus múltiples sucedáneos, desde las casas a las que se les robó el color hasta las cenizas finales, que representan el color de la ausencia, de lo que se ha borrado, de lo que ya no está ahí. Por supuesto, el blanco pudiera ser el color de la luz o de la santidad o de cualquier otro valor positivo, pero no en este poema donde cada metáfora está justamente pesada y medida para que funcione sin interrupciones ni falla. El blanco (que por momentos se tiñe, muy tenuemente, de verdes y de otros tonos) es el signo de esa precisión que es también un vacío.
Un poema singular desde todo punto de vista, sobre todo entre nosotros que llevamos décadas cultivando la poesía muy breve e incluso íntima. Hay aquí un elemento épico, si se me permite el abuso, tan bien entrelazado con los demás que no llega a opacar un delicado lirismo que, por ascético que sea, en algunos muy breves atrevimientos, desliza un toque de ironía. Nunca me ha gustado comparar a los poetas, sea para alabar o para denostar, porque siempre se es injusto, o al menos inexacto, con una de las partes, pero se me hace inevitable traer a la memoria algunos de los primeros -los únicos que atesoro- poemas de Rafael Cadenas. No me refiero a la estructura ni al juego metafórico ni al eje temático, sino al espíritu de elegía prologada y sentida, a esa lectura serena y a la vez estremecedora que se nos impone (pude haber dicho Allen Ginsberg o Walt Whitman).
Cuando escribí mi reseña de Pasajero, sentí y comenté que Néstor Mendoza es una de las voces más serias de la poesía venezolana actual. Ojiva no solo valida este juicio intuitivo: lo hace de manera contundente y, si no fuera una palabra equívoca, diría que objetivamente.
Hace muchos años, de hecho, más de cuarenta, recién llegado a Valencia, Venezuela, me encontré un día con el ya fallecido Eduardo Taborda, uno de tantos artistas olvidados de esta ciudad muchas veces ingrata. Sentados en la plaza Sucre leíamos, con un entusiasmo que solo es posible en la adolescencia, Tanmatra y Élegos, de Pérez Só y Montejo, respectivamente. Todavía hoy recuerdo esas lecturas, ese impacto estético, esa contorsión del espíritu. Pienso que dentro de tres o cuatro décadas, unos adolescentes igual de curiosos, leerán este poema en alguna plaza de nuestra ciudad (ojalá que todavía exista la hermosa plaza frente a la antigua Escuela de Derecho) y hablarán de su autor con la misma admiración ingenua, pero real y verdadera con que lo hacíamos nosotros de los poetas mencionados.
Ojiva, de Néstor Mendoza
El Taller Blanco Ediciones, Bogotá, mayo de 2019
Guillermo Cerceau (San Luis, 1957). Escritor y conferencista argentino. Reside en Venezuela desde 1973. Es autor de Las palabras sobre la mesa (inédito, 1988), Equivalencias (1998), Fragmentos sublunares (1999), Sueño y vigilia (2000), Sólo en cuanto mortales (2002), También el humo tiene su forma (2000), Muere el elefante (2007), Teoría de las despedidas (2007) y Oculta tu rostro (2009). Ha dictado conferencias sobre temas culturales desde la década de los 80.