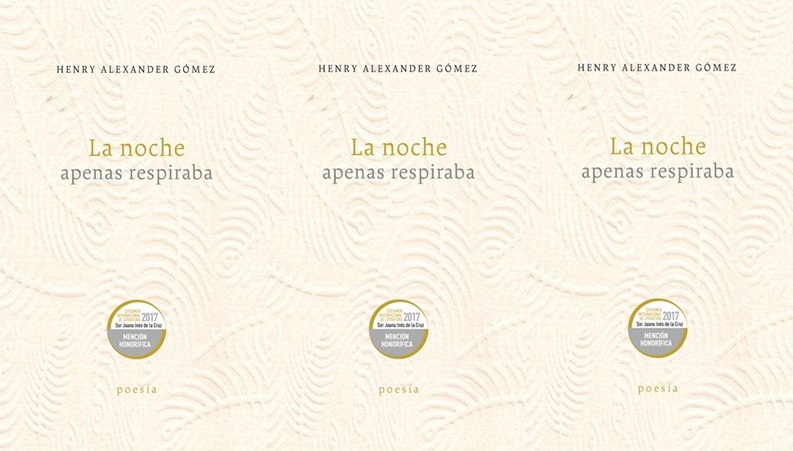
Los poemas del soldado
Los poemas del soldado
[Presentación a La noche apenas respiraba de Henry Alexander Gómez]
Por Santiago Espinosa
En una película de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, los ángeles escuchan desde el aire los pensamientos más secretos de los humanos. Como si fueran poemas. La ciudad es en verdad una colmena que murmura, y ellos, los ángeles, escuchan los pensamientos que de otra manera terminarían en el olvido o el silencio. Uno de estos pensamientos ocurre en la cabeza de un anciano, un escritor. Ante las ruinas de su ciudad el hombre se pregunta por qué la literatura ha sido casi siempre un canto de la guerra y no de la paz. Por qué los poetas, tarde o temprano, terminan cantándole a la ira de Aquiles.
La respuesta, quisiéramos pensarlo, no estaría en la poesía sino en la obstinación de la historia. Es verdad que la gran literatura, desde los clásicos hasta El Quijote, a lo largo del siglo XIX, nos ha mostrado una visión peligrosamente heroica de las armas. Pero también nos ha mostrado esa misma literatura la posibilidad de una respuesta. Incluso en Homero vemos que un hombre, de nombre Tersites, invita a sus compañeros a que abandonen las formaciones, nada explicaría que unos hombres inocentes se mataran por otros, los jefes aqueos que comandaban la contienda. Y detrás de Tersites vendrían las Antígonas de la historia, y Georg Trakl y Wilfred Owen, Apollinarie, todos los que hicieron de la Primera Guerra mundial un gigantesco cementerio de poetas soldados. Después vendrían los poemas del coreano Ko Un o los poemas sobre Vientman de Yusef Komunyakaa, para hablar de los dos grandes ejemplos contemporáneos.
Digamos que la poesía de nuestro tiempo, o al menos la que aquí nos interesa, ha sido en muchos casos una respuesta frente al mundo violento. En ocasiones lo ha hecho con la ironía de Tersites, o imaginando otros mundos para las víctimas. A veces el lenguaje ha quedado tan destrozado, el lenguaje o el poeta, que sólo la expresión poética sería capaz de articular esos silencios en algo como un testimonio. Cuando esto ocurre, creo que es el caso de este libro de Henry Alexander Gómez, nos acercamos al poema como una verdad, inexpresable para los noticieros y la estadística. Entonces los libros de poesía murmuran como fantasmas. Igual que las cabezas desde el cielo en aquella película de Wenders.
Hablaba antes de un testimonio, y este libro lo logra doblemente, mostrándonos el cuartel de los soldados y la intemperie de las víctimas. En la primera parte, “Prueba de balística”, el poeta nos cuenta de sus años en la Compañía Ayacucho, cuando prestaba su servicio militar. En la segunda parte, “El río”, aquella voz personal se diluye en los ecos dispersos de un mundo espectral, en una memoria que confunde los rostros de la guerra, y ya no sabemos si quien escribe el testigo o el fantasma, si se nos habla en el instante de la muerte o desde ella: “Nos dan un mapa para señalar la guerra”, leemos en el poema “Silogismo”, “pero aquí sólo hay pensamientos/ fijos como una ceiba seca sobre los largos pastizales”.
El poeta es quien devuelve a los fantasmas una voz entre la niebla del campo, recordando por momentos a La Aldea desvelada de Horacio Benavides. Pero también un nombre propio entre la oscuridad, quizás para reiterarnos que estos espejos rotos son las promesas truncadas de nuestras víctimas: “Sabe que antes del ruido se llamaba Marta”, nos dice, “Anoche un sueño me dijo que ya estás muerto, Jorge”. Ecos y vestigios, susurros que no encuentran un lugar. Es esto lo que queda después de la guerra. Y que es precisamente donde los poetas colombianos tendrían que comenzar a construir una memoria distinta. Si tienen el talento para hacerlo, naturalmente, si algún día podemos hablar de un final en el conflicto colombiano, honrando las promesas perdidas de varias generaciones.
Lo que viene después de la guerra y la preparación que la antecede, de esto nos habla este libro como una suerte de bisagra. De los años en el ejército y de la guerra real que ocurre en lo lejano, una distinción particularmente tensa en una realidad como la colombiana, donde la brecha entre el centro y la periferia también traza una barrera en la manera en que vivimos la violencia. Una barrera que Henry Alexander Gómez nos ayuda a horadar en este libro, recordándonos la relación entre la vida de estos muchachos y el país de las masacres.
Al igual que la película Full metal Jacket, citada en algún verso de este libro, la conexión entre la escuela y la batalla es lo que nos más sorprende. La manera en la que unos muchachos se convierten en máquinas para matar, radicalmente desnaturalizados, y el poeta es quien deambula a través de estos recuerdos como un fantasma. Es alguien que vela frente al cuerpo de las ilusiones pérdidas, pero donde esa misma situación hizo que comenzaran los poemas para él. De pronto como una manera de conjurar la estupidez y la crueldad de la disciplina. “Un poema ciego ardía a nuestras espaldas”, nos dice desde el primer verso del libro. Y nosotros los lectores, habitantes del futuro, hacemos fila detrás del batallón. O nos dice más adelante para ahondar más en el origen de su propia resistencia: “El primer poema/lo escribí en una garita de guardia/en el Batallón de Policía Nº13”.
Hay una atmósfera líquida que envuelve este libro. En todos los poemas sentimos la asfixia de los espacios cerrados, momentáneamente iluminados por el sol o los disparos. Vemos, como a través de una ronda oscura, las prácticas del batallón y los prostíbulos, las literas, los tamales. Las redadas en el Bronx o en los túneles subterráneos de Bogotá, construidos por los jesuitas en su huida. El escape hacia un concierto de metal que era la libertad sobre la tierra, “hasta que un héroe de la patria/le contó nuestra huida al sargento Maldonado”. El compañero suicidado en el que puede ser el poema más estremecedor del libro, “Borracho”:
…Lo levantaron como se ajusta una puerta caída,
como quien pone una cortina negra
para tapar la ventana rota.
Pero el Borracho, el lanza Ramírez,
no paraba de contar estrellas…
Con La noche respiraba Henry Alexander Gómez nos recuerda ese poder de la poesía para hacer de sus imágenes un símbolo. En “Instantánea”, por ejemplo, un extranjero se toma una foto entre los dos soldados, antes de la era de los selfies y las redes sociales. Nosotros nos asomamos al poema como una premonición del espectáculo. En “Antimotines”, otro poema del libro, es el mismo poeta quien nos muestra este cambio de perspectivas en el tiempo, recordándonos la frágil diferencia entre los perseguidos y los persiguen, que la guerra es un asunto de grandes pero donde pelean los muchachos, movidos por los sistemas de entrenamiento más siniestros. Y sin embargo no cae en el discurso político. Su asunto es la experiencia a travesada de visiones oscuras. Nada nos dice Henry Alexander Gómez de las políticas de seguridad, de los medios de comunicación, a lo mejor porque en sus testimonios vemos a todos los soldados desnudos. Alguna vez, cuando estaba en los últimos años de la universidad, tropecé sin quererlo con un policía. El cuerpo de un niño cayó con su bolillo y con su quepis un metro más adelante. Comprendí ese día que Aquiles era un muchacho que mataba, y Héctor también. Un juego de niños. Cuando prestó servicio Henry Alexander Gómez tenía 16 años. Hasta hace unos años las universidades exigían la libreta militar para entregar sus diplomas.
Con lo que no contaban sus superiores es que en medio de las rutinas y los maltratos había un poeta que recordaba. Un poeta. Quizás estas imágenes nos cautiven tanto porque alguien está hablando del origen de su voz y su escritura. Lo que en algún sentido es el fracaso del entrenamiento para aplacar cualquier vestigio de sensibilidad. Alguna vez, en un bus del Ecuador, el propio Henry Alexander me contó de sus experiencias en el ejército. Seguramente estaba escribiendo este libro cuando conversábamos. Comprendí sus imágenes de otra manera desde entonces. Este poeta encontraba su escape en la oscuridad, quizás como una respuesta al lenguaje demasiado directo de la milicia. También entendí que había empezado sus poemas como un acto de resistencia, o como un intento para devolverle a esos compañeros otro lugar en el tiempo.
Advierte Gonzalo Sánchez, recientemente retirado del Centro de Memoria Histórica, que la violencia en Colombia tiene dos rasgos que la hacen especialmente propicia para el olvido sistemático, la dispersión y la continuidad en el tiempo. Las muertes en Colombia, hayan o no pensado en esto sus victimarios, son especialmente susceptibles a convertirse en parte del paisaje nacional, dice Sánchez, volviéndose rutinarias. Este ocurrió en el pasado con la guerra entre liberales y conservadores, lo mismo ocurre hoy con el asesinato de los líderes sociales. También existe el peligro de que las nuevas generaciones, que no vivieron las bombas o las masacres, los secuestros, piensen que esta supuesta calma es la normalidad de nuestra historia. Como decían los formalistas rusos, la poesía tiene la rara capacidad de “desfamiliarizar”, nos hace ver las cosas como si las estuviéramos viviendo por primera vez, devolviéndole a los crímenes su peso singular.
Si con los poemas de la segunda parte, “El río”, Henry Alexander Gómez suma su impronta a esa pluralidad de voces que han respondido en la diversidad a una violencia unánime -yo diría que desde Josefa Acevedo y Gómez hasta Mery Yolanda Sánchez-, con los poemas del soldado creo que daría un paso adicional, especialmente significativo para su generación y para su propia escritura. Se trata de contar la conexión de nuestra historia con la historia. Mostrar en carne propia los estragos de una sociedad articulada en el recelo y la obsesión de la seguridad. Sin abstracciones mentirosas, sin oportunismos, dos peligros tan comunes en la poesía colombiana. También nos recuerda este libro que la poesía es una forma de la desobediencia.
EL BORRACHO
“El borracho”, le decíamos. Un soldado
que rezaba a media lengua y disparaba
por la culata de su fusil.
El lanza Ramírez era un puñado de niño,
un medio hombre que intentaba cazar tigres
con la mirada perdida.
En la noche no paraba de contar estrellas.
“Borracho, caiga en veintidós de pecho”,
decía el capitán. “Borracho, usted solo
va a barrer la plaza de armas
y va a brillar la estatua de mi general Mosquera
hasta la madrugada”, le ordenaba el dragoneante.
El sargento Maldonado lo levantaba
a las tres de la mañana con un cubo gigante de agua.
Un día, mientras almorzábamos lentejas
bañadas en quenopodio,
se voló los sesos con su Galil AR 7,62.
Dejó una gruesa pasta de sangre
con pedazos de hueso por todo el techo del baño.
Lo levantaron como se ajusta una puerta caída,
como quien pone una cortina negra
para tapar la ventana rota.
Pero el borracho, el lanza Ramírez,
no paraba de contar estrellas.
Se quedó en el baño,
espantando con su media lengua
y quemando la lluvia con el hedor de sus sesos.
Se le apareció en el espejo al sargento Maldonado
cuando se cepillaba los dientes. Le cerró la llave del agua
al cabo Zapata mientras se duchaba.
“Te voy a matar, maricón”, dicen que le susurró
al dragoneante Otálora, luego de voltear a un soldado
que lavaba el piso de los retretes.
Con mis huesos tiznados por el estruendo del miedo,
sentí su torpe respiración una noche
que fui al orinal, luego de prestar guardia.
Éramos soldados con el corazón disfrazado
por la muerte, intentando olvidar el rostro de la madrugada
traspasado por el rojo cañón de nuestros fusiles.
El sargento Maldonado
pidió la baja.
El lanza Ramírez, el borracho,
nunca paró de contar estrellas.





