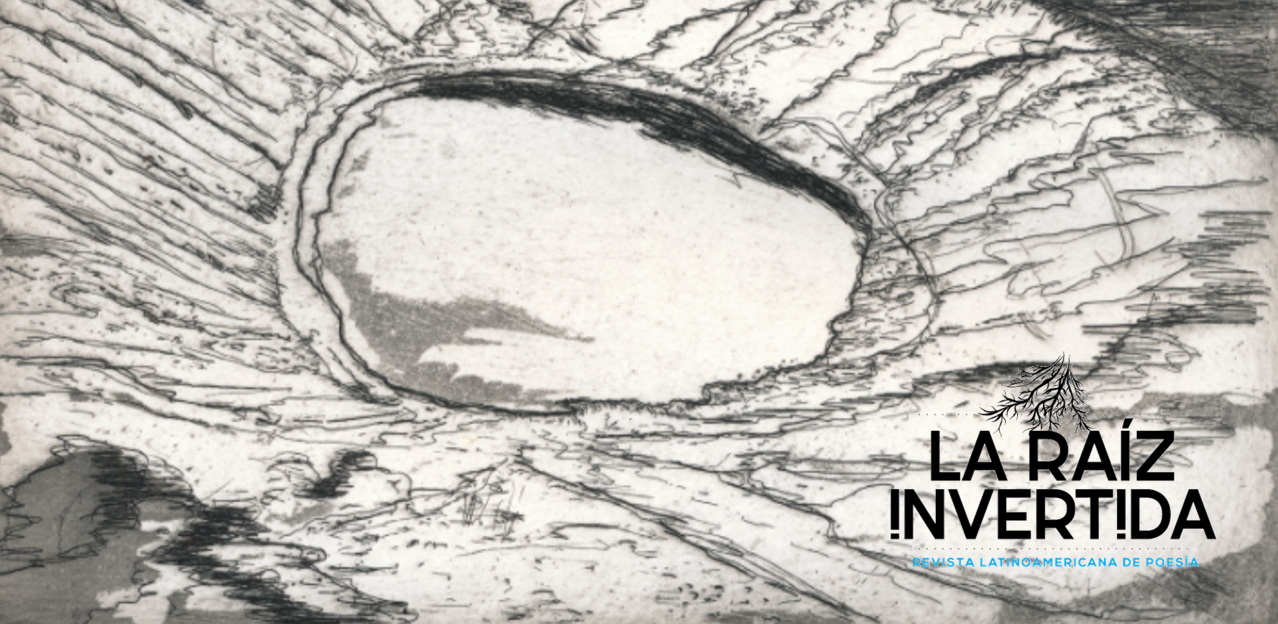Magnolias
Por Hellman Pardo
Y sí, parece que sí, que en adelante las magnolias que tanto adoras se vaciarán de pronto. Poco a poco abandonas las fisuras del mundo, la fragmentación de todo lo conocido. El gas ya franqueó tus límites, y, decidido como gato montés (recuerda las nueve vidas del tuyo), salta por tu cuerpo asfixiado, tu delgado cuerpo de sombras y abismos. Allí, sobre el huérfano escritorio de Ted, se alcanza a percibir un fardo de hojas recién puesto. Es Ariel, el último galope de tus últimos días. Cuatro meses de cólera, entrega, desesperación. ¿Recuerdas el 26 de septiembre de 1962? Ese día comienza y acaba en el mismo instante “la transformación de todas mis pieles”, según escribiste en tu diario. Un día antes llamas a tu abogado y le dices: “hasta aquí hemos llegado, se acabó”. Y lo escribes en una hoja, y te das cuenta que es la partida para un poema. Pero no te importa la insufrible línea, la infame línea de tu último poema, el que aún no existe. Lo que te importa es alejar a Ted de ti, de Nicholas, de Frieda, y emprendes tu propia huída a través de las palabras. El 1 de octubre escribes El detective; al día siguiente, El valor de callarse; los cinco maravillosos poemas de Abejas días después, y terminas con Invernando el 9 de octubre. En una semana alcanzas siete más, y continúas. Tienes 30 años y el mundo te reduce, piensas, a estar allí, abandonada entre los escombros de las escasas hojas que tienes para escribir. Se te acaba el papel, y Frieda rasga la puerta de tu estudio, te mira, y la miras, y crees estar sola, y su llanto acaso es más fuerte que el febril chapoteo de la lluvia afuera, solo afuera, donde se encuentra Ted, o Assia, o el viento expulsado en las raíces de los sicomoros, y la alzas, la acercas a tu pecho e intentas calmarla, y vuelve y te mira, y le miras nuevamente, y en el fondo de tu casa, allí donde queda poco, casi nada, los desconsolados ojos de Nick, que también te mira. Esperas que se duerman para volver a tu libro. Es 11 de octubre. Ted llega a Devon, retira sus pertenencias, te ve, baja la mirada y, cerrando débilmente la puerta, se marcha para siempre. Más delgada por el hambre y la emoción de sentir su ausencia, terminas El Pretendiente, Papaíto, Lady Lázaro. Pareces recordar la frase de Musset cuando le abandonó Sand, “no existe mayor grandeza que un gran dolor”, porque es allí, en el dolor extremo, cuando aparece la verdadera belleza de tu poesía. Lees en noviembre para la BBC los poemas escritos el mes anterior. Lo haces excitada, de manera rápida, vigorosa. Estás en Londres. Quieres vivir de nuevo en la ciudad donde comenzó todo. Encuentras un letrero de “se alquila” el día de tu cumpleaños, en el 23 de Fitzroy Road. Es el mismo apartamento, dos plantas arriba, de la casa de Yeats. Es un augurio, te dices, de que es este tu lugar, el espacio indicado para Ariel, Nick, Frieda. Es invierno. Recuerdas que The New Yorker tiene la primera opción de tus poemas, pero de Junio hasta aquí no te publican. Te rechazan todo lo que escribes. Sin lograr publicar nada para ganar algo de dinero, la única manera de continuar es insistir, y volver a hacerlo. Envías La Campana de Cristal a Knopf, la editorial de El coloso, pero la devuelven con una gran cantidad de sugerencias que no estás dispuesta a aceptar. Es ahora la nieve quien golpea las ventanas. El frío londinense hace que te resguardes en el apartamento. Es enero, y la fiebre cae en ti y en tus hijos. Sobrevives de huevos hervidos, de cierta violencia sobrenatural cuando escribes, aunque lo haces sin luz, porque hasta la energía eléctrica se ha ido de todo cuanto existe. Es la mayor nevada desde hace un siglo en Inglaterra. No distingues el día de la noche. Confundes la escasa luz solar con la opacidad cristalina de la luna. Llegan los papeles de tu divorcio, y, llorando desconsolada, los firmas. Frieda recoge una lágrima y vuelves a llorar. Sin embargo, con los papeles llega The Observer, donde te publican Árboles de invierno, ese 13 de enero. Recuerdas, entonces, que no tienes con quien compartir la noticia, tanto el divorcio como la aparición de tus poemas, que los últimos meses se ha ido de decepción en decepción, que Nicholas cumple su primer año la siguiente semana. Buscas algunas monedas para comprar su regalo, pero no alcanza. Nada alcanza. Otra vez con gripe y algo de fiebre, escribes los poemas restantes de Ariel finalizando el mes y comenzando febrero. Ha cambiado el tamaño de tu letra. Ahora es diminuta, quizá mas sincera. Retomas la línea escrita “hasta aquí hemos llegado, se acabo”. Es la partida, lo sabes, de lo último que queda. Escribes el poema el 5 de febrero de 1963. Lo titulas Monjas en la nieve, pero te resulta mejor Filo. Filo, el abismo, la hondura que antecede al desastre. En la mañana del lunes 11 dejas dos vasos de leche junto a la cama de Frieda y los pancakes que tanto adoran ella y Nicholas. El esparadrapo está empotrado alrededor de las puertas. El gas crece en tus pulmones. Sí, parece que sí, que en adelante las magnolias huelen a tu abismo, vacías, muertas, delirantes.