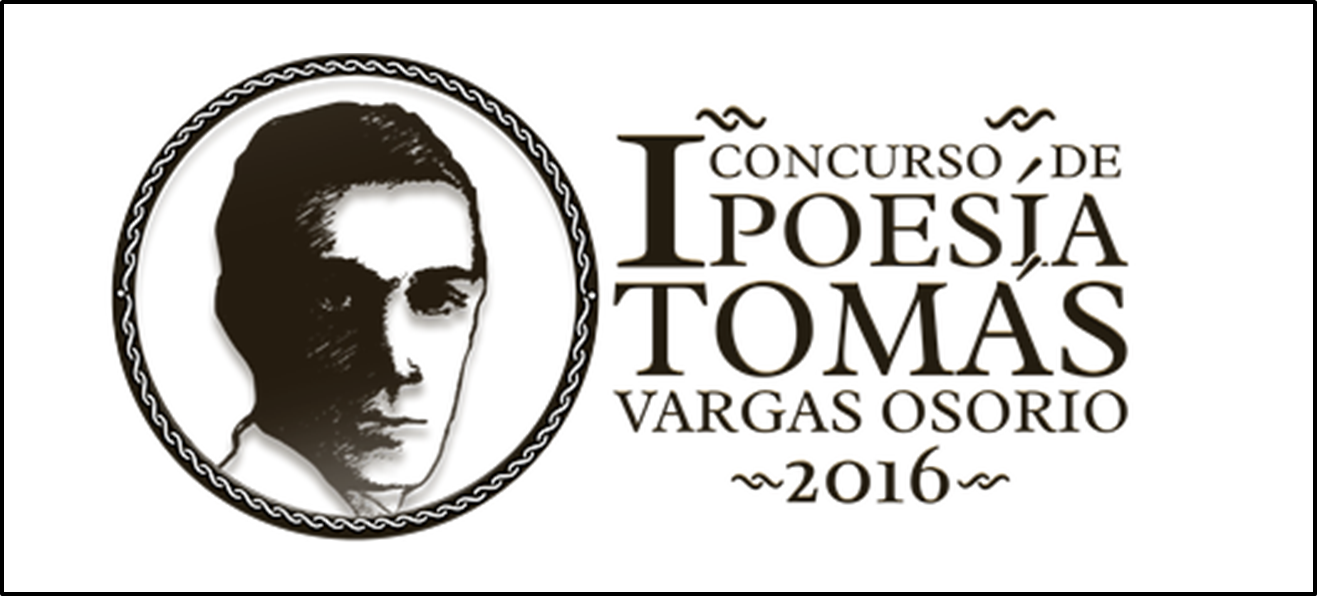2. Luis Vidales o el siglo subvertido
LUIS VIDALES O EL SIGLO SUBVERTIDO
Ensayo por Santiago Espinosa
El niño y la ciudad burguesa
Cuando se mira hacia atrás y se hace un breve recuento del siglo XX colombiano, de inmediato vienen a la cabeza imágenes o esquirlas de una memoria violenta. Un país enraizado en los cadáveres insepultos. Supurando su propio olvido. Una secuencia de muertes y miserias, promesas rotas e impunidad. Nuestra historia reciente podría ser la crónica velada de un prolongado desgarramiento.
Resulta una extraordinaria paradoja que el mismo siglo, en lo que respecta a la poesía, comience con Suenan Timbres de Luís Vidales: un libro que mira el mundo y las ciudades con el más tierno de los humorismos, los hábitos y los pequeños objetos con el ojo renovado del que descubre.
Pero era el año de 1926, días de vértigo y profundas esperanzas. Después de cuatro décadas de Hegemonía Conservadora, escolástica en las aulas, control casi obsesivo del pensamiento y las aduanas, los jóvenes comenzaban a mostrar su inconformidad con el estado de cosas. Querían el vértigo de la velocidad, ser absolutamente modernos. Entrar “la terrible belleza” de un mundo que para entonces estaba naciendo. La palabra cambio se imploraban desde todos los ámbitos. Era la sal y el puño de aquellos días aldeanos.
Tal era el espíritu de Los Nuevos. Una generación de intelectuales que nacieron en el cambio de siglo y que supieron fatigar los cafés bogotanos con sus sombreros de ala ancha y sus promesas de revolución. Los poetas Jorge Zalamea y León de Greiff, el dibujante Ricardo Rendón, los futuros políticos Alberto Lleras y Gabriel Turbay, hablaban de un siglo XX europeo de enormes transformaciones y de esperanzas de igualdad. Un siglo XX que, para entonces, no había empezado de manera cabal en el territorio colombiano.
Muchos años después diría el propio Vidales en una entrevista: “…el mundo estaba en efervescencia. La revolución rusa y los movimientos culturales de la post-guerra se conjugaban con el tránsito del país a su retardado siglo XX.”. Y agrega más adelante en lo que podría ser el diagnóstico de toda esta generación: “en el ambiente había una poderosa inquietud a la que no era dado sustraerse, entre otras cosas, por el placer que se sentía aceptándola.”
Guardando las proporciones y descontando sus alcances posteriores, todos estos jóvenes, a la manera del círculo de Viena y Karl Krauss, estaban liderados por un hombre de periódicos: Luís Tejada. Un raro caso de sensibilidad y humor al que le bastaba una rana, un ataúd o una calle cualquiera, para darle una vuelta al universo hasta llegar a sus pequeños misterios. Tejada era, más que un nuevo tipo de escritor, el ejemplo viviente de un nuevo tipo de ser humano, en los giros de su escritura latía un país que entre la violencia y el abandono, la inequidad y los fracasos, nunca se realizó del todo.
Escribía Tejada en lo que podría ser un evangelio de sus búsquedas: “el mejor cronista es el que sabe encontrar siempre algo de maravilloso en lo cotidiano; el que puede hacer trascendente lo efímero; el que, en fin, logra poner mayor cantidad de eternidad al instante en cada minuto que pasa.”. Y precisamente de eso se trataban sus crónicas. Sorprender a un país anquilosando con la aventura del presente. Mostrar cuánto hay de humano en las cosas que nos rodean, la sorpresa y el misterio de las acciones más cotidianas.
Como se ha dicho varias veces, Tejada es mucho más que un cronista que se limita “contar el tiempo”. Su escritura es un ejercicio que transforma lo que mira hasta fundar una nueva sensibilidad. Un conjunto de ideas sorpresivas que desde su tono inaugura una nueva manera de asumir la libertad. Escribe sobre lo cotidiano y ve en ello una inusual revelación, voltea las lógicas del silogismo hasta encontrar un alma. Su pluma no pareciera querer descansar hasta humanizar el mundo desde sus cosas más pequeñas, llenar las ciudades colombianas de humoristas, los libros de infatigables Tejadas.
Hay en estas crónicas una amalgama de crítica y celebración, ternura y justicia, que nunca volvió a tener la prosa colombiana. Reclamos como La lección de los guajiros o La crisis de la vida intelectual, la Elegía a los perros muertos. Textos inolvidables como La tiranía de la higiene o El humo, Las transformaciones de la madera. Una vez leídas, la fuerza de estas crónicas se apropian de los objetos y hasta de los mismos lectores, cambiándolos por completo. Más que relatar un suceso le abren al tiempo una fisura, y por ella se vislumbra el asombro de estar vivos, entre el humor y la rebeldía.
Una verdadera revolución era lo que se estaba fraguando en esas notas de periódico, y puede que Tejada haya escogido las páginas de la prensa porque precisamente en ellas era donde el país salía de sus claustros para entrar en los lenguajes modernos, donde se reunían los transeúntes de todos los oficios para asistir a nuevo tipo de relaciones humanas.
El periódico eran los ecos del gran mundo a dos tintas, noticias o hazañas que llegaban desde las lejanías. Tejada se erigió como un mensajero de este espíritu de cambio, y su generación detrás de él. Tiene razón Carlos Vidales cuando afirma a propósito de estas notas de prensa, que superan todo interés noticioso o meramente informativo:
“en este contexto es que debe valorarse el empuje de “Los Nuevos”, su decidido afán iconoclasta, su desvergonzado empeño en convencer a las gentes timoratas de que lo imposible es lo posible, lo mágico es lo real, lo maravilloso es lo cotidiano y lo permanente es el cambio…la irreverencia pasaba por cuestionar todo lo establecido, por obligar a la gente a pensar lo impensable.”
Así como Rendón con sus inolvidables caricaturas, Tejada con sus crónicas, nadie expresó estas búsquedas en la poesía de una manera tan propia, con un lenguaje tan directo y decidido como Luís Vidales. En contraposición a la hegemonía conservadora, solemne y católica, Vidales ofrecía enSuena Timbres una feroz carcajada al oído de los poderosos. Una demostración de libertad poética que en la ternura de sus desenfados, desde la calle y las rutinas, profanaba lo establecido desde su médula.
Suenan Timbres, como ocurre en muy pocos casos, es uno de esos libros que han transformado radicalmente nuestra forma de ver la realidad, la manera en que nos relacionamos con ella. Más que la búsqueda de esencias, el intento de un lenguaje por revelar los objetos desde su centro, Vidales, como el Henry Michaux de los cuarentas, despliega su palabra en los “pliegues” de lo real. Deambula y recorre los bordes de las cosas más cotidianas. Y duda, ríe, como el que sabe que el mundo, en su constante devenir, tiene tanto de juego y de creación como de verdad desnuda.
Tal actitud hace que la materia de estos poemas sea, por decirlo así, “maleable”, que la naturaleza deje de ser un ente aislado y bucólico, y pueda ser trasformada por el poeta desde la libertad de su imaginación. Vidales, contrario al religioso que mistifica lo natural hasta alejarlo por completo, al técnico que ve en los fenómenos un simple medio para la supervivencia, le devuelve a los entornos su capacidad de juego y abstracción, y es el poeta quien encuentra en ellos –a la manera del joven del Marx-, el ámbito para sumir la vida en su abundancia. La naturaleza de la poesía de Vidales, como para el Marx de los Manuscritos, “es el cuerpo inorgánico del hombre”, no su enemiga o su diosa.
No, no es esta la actitud del que domina y subyuga la naturaleza, es la de que aprende a relacionarse con ella en el juego, la del que integra a los árboles sombreros y monóculos para mostrarnos la enorme capacidad de abstracción que hay en los fenómenos naturales, la inocencia primigenia de nuestros propias invenciones. “En mi pupila del lado del paisaje/ llevo el monóculo de la luna”, dice Vidales en su poema El paseo, o nos dice en otro poema no menos juguetón: “en el rompecabezas de la noche/ hay sensación de árboles/ y de calles fluidas/ signos/ de la eterna fuga el planeta”. Estas trasgresiones llegan al punto en que queda la sospecha, en la infinita movilidad de las palabras, de que estos árboles y estas calles, las sombrillas y los rostros, no han sido descritos o revelados sino “pintados”, trazados por la mirada irónica del poeta con plumillas puntiagudas.
Aquella visión confabula un mundo donde la cultura y la tecnología, la naturaleza y los hombres, danzan y se transforman como a través de un caleidoscopio. Quizás sea por eso que esta poesía se despide del naturalismo pictórico para privilegiar las insondables perspectivas del fragmento, “la armazón de los rostros es el ángulo facial”. O que a la manera de los maestros cubistas sus volúmenes se recreen en la libertad del color y de los ángulos, abriendo sus perspectivas hacia la ambivalencia de los sentidos. Vidales le dice Adiós a esa cansada melodía de metros y de rimas -imagen del círculo-, para darle comienzo a una música que se sale de sus goznes, y anda a su libre antojo como un agua secreta que “recorre las aristas de los cuadros/ ambula por las patas/ de los asientos/ y de las mesas/ y gesticulante y quebrada va pasando a rachas/ por el aire curvo.”
Puede que nuestra poesía vuelva a adquirir con estas páginas su vocación de riesgo, el carácter de aventura que pudo tener antes del español y las cuadrículas cartesianas. Esa sinceridad desenfadada sólo se vislumbrada entonces en los cuadernos de los niños o en las voces de los locos. En un país de gramáticos y traductores de latín, cuyo afán de rigores muertos aun sobrevive en muchos colegios y universidades, los aparentemente sencillos poemas de Suenan Timbres traen una relación inédita con los libros y con la cultura en general.
Más que pedantería letrada, máscara de desdenes, el lenguaje de estos poemas se reconoce a sí mismo como un viaje, y sus palabras recobran en el poema una anhelada vitalidad. Fluctuando, librándose de la cultura culta para adentrarse de nuevo en el agua de la vida, los vocablos se salen de los marcos y las páginas como criaturas amenazantes: “y/ horror/ del libro empezaron a salirse las palabras/ a andar/ a arquearse/ a deslizarse por encima de mis manos/ y se internaron por el inmenso hueco de la vida real/ ondulando y retorciendo/ sus diminutos cuerpos de gusanos de luz.”
Ante una lengua que se pensaba como la unidad mezquina de tradición y sonido, reglas inamovibles, Vidales nos recordaría la movilidad del sentido. Que las palabras dicen y trasmutan las cosas, pues es el lenguaje quien en últimas figura la realidad, y no la Real Academia ni la iglesia católica, no el Estado conservador o aquella lógica de castas que sigue perdurado en el país.
Pero hay algo aun más importante que todo lo anterior, y es que estos cambios en la mirada, esta poética de juegos y trasposiciones, por primera vez en la poesía colombiana comienzan a ocurrir dentro de una ciudad, bajo un tono marcada y definidamente urbano. Escenas tragicómicas a lo Chaplin, rutinas y equívocos, gags teatrales. Con este libro comenzarían a privilegiarse los hábitos y las relaciones para definir a una persona, no sólo las confesiones de su alma o sus tradiciones. También se inicia, de alguna u otra forma, una visión social del ser humano en nuestras letras, a la deriva de las calles y de su intercambio con los otros.
Porque escribir sobre las ciudades implica hablar de grandes filas, medios de comunicación, sistemas de transporte y edificios, pero también implica –y aquí de una manera muy particular- que el poeta empieza a asimilar la vida en sus relaciones y tropiezos con los otros, al hombre como espejo de otros hombres en medio de las multitudes. Lo que late en estos poemas de Suenan Timbres son las agudas transformaciones que aunque de manera tardía, y aún más en el caso específico de Bogotá, deparó “el nacimiento de la ciudad burguesa”, para usar los términos de José Luís Romero. Ciudad burguesa que para muchos historiadores es lo que determina el comienzo cabal del siglo XX latinoamericano.
Con la publicación del libro en 1926 (el año en que los aldabones comenzaron a ser reemplazados por lo timbres y de ahí el maravilloso título), llegaron los escándalos y el debate a los cafés, las críticas virulentas de los “defensores de las costumbres”. Hasta la iglesia excomulgó a su autor por decir en su poema Cristología que “Jesucristo ha sido siempre/ a través de los tiempos/ el más perfecto/ MAROMERO”, con la graciosa anécdota de que el propio Vidales, en pleno centro de La Capital, comenzó a repartir unas pequeñas tarjetas que rezaban junto a ángeles dorados y letras celestiales: “recuerdo de mi primera excomunión”. El poema del “Maromero” venia al reverso.
Pero con el escándalo también llegó el entusiasmo. Decía emocionado Porfirio Barba Jacob, el gran poeta modernista: “va a llegar una época en que la poesía sea de olores, de perfumes y sabores. Luís Vidales está por esa ruta, es el poeta del porvenir”. O el mismo Tejada ya lo había dicho antes sin ocultar su entusiasmo: “La poesía de Vidales es, en esta primera etapa de su obra, una poesía de ideas, sobria, sintética…y, lo que es todavía más revolucionario y excepcional entre nosotros, las presenta de una manera esencialmente humorística”.
Una nueva sensibilidad en palabras de Barba. Otra manera de pensar lo poético en un país donde la poesía, descontando los versos de Luís Carlos López y al Silva de las Gotas Amargas, se había caracterizado siempre por su ampulosa solemnidad, por un sino casi trágico que oscilaba entre la negación de cualquier riesgo o el suicidio del poeta.
Y aquí hay que tomarse el humor con toda seriedad. Cuando Vidales ríe invierte y voltea todas las lógicas, y hay en su tierna carcajada, como en la risa luminosa de Tejada, los primeros fulgores de un nuevo tipo de comunidad. Diría Vidales tiempo después sobre la publicación de su primer libro: “Suenan Timbres es un libro de demolición. Había que destruirlo todo: lo respetable, establecido o comúnmente aceptado…la solemnidad social fue el blanco obligado del humorismo mezclado de ternura de un espíritu de la Colombia profunda…Suenan Timbres, por ello, es una honda protesta contra esa hipócrita gravedad que no entiende la jerarquía sino trasferida al estatismo de origen divino”.
Como lo advierte el poeta cubano Alberto Rodríguez Tosca, hay en este humorismo de Vidales un cruce de “sencillez y profundidad crítica”, pues en esa aparente inocencia que invierte y desmitifica los pequeños objetos, existe una protesta decidida frente a lo real. Una voluntad de cambiar los órdenes hacia unos más humanos y menos estáticos. En la levedad la sensación de una realidad que puede volar, ser subvertida desde la imaginación. En la risa una crítica a la pesadez de los tiempos.
Descontando las renovaciones que ocurren en la poesía de Vidales, más que evidentes, aquí cabría la pregunta, ¿es este un libro Surrealista? ¿Futurista? ¿Un simple heredero del peruano Ramón Gómez de la Serna y sus Greguerías? Eduardo Carranza, poeta de la generación de Piedra y Cielo, diría años después en lo que ya se ha vuelto un lugar común en la recepción de Suenan timbres: “es necesario decir que Luís Vidales fue, entre sus contemporáneos, el único que escribió a la altura de su tiempo, el único que se plantó con un libro extraordinario en la vanguardia,” y agrega más adelante: “el único que incorporó a su poesía las nuevas criaturas lucientes de la técnica, la inquietud revolucionaria que surgía con las primeras victorias del socialismo, y los tesoros oníricos que venían de la inmersión freudiana en el subconsciente”.
Con frecuencia se habla de Suenan Timbres como de un libro fundamentalmente vanguardista, y se recuerda que Borges y Vicente Huidobro incluyeron poemas de Vidales en su Índice de la nueva poesía americana, hito de la vanguardia, al lado de autores como Vallejo y Neruda. Esto ha hecho, en buena medida, que Vidales sólo cobre interés para algunos críticos como un mero innovador, un simple importador de formas desconocidas y no el poeta que todavía nos reúne en su sensibilidad única.
Por algún extraño motivo, todavía se piensa que un escritor latinoamericano no puede valérselas por si solo –Octavio Paz hablaba de “un problema de autoestima”-, y se cree que toda manifestación de sinceridad es, paradójicamente, un acto de traducción o de superación aldeana. Un poeta como Vidales demostraría todo lo contrario. Sus búsquedas son el resultado de una sensibilidad y un trabajo personal, que a su manera y de sus propias obsesiones, trató de responder al entusiasmo de la época. Un fenómeno decididamente latinoamericano, cuyos juegos no por novedosos le deben algo al automatismo surrealista, que nunca practicó, o al Dadaísmo y su crítica a lo poético con la que nada tiene que ver la alegría de este libro.
Sobre esta clasificación estéril responde Vidales en entrevista con Juan Manuel Roca y Alberto Rodríguez Tosca: “aquí no supimos que fueron Dadaísmo, Surrealismo, Cubismo, Futurismo, sino hasta mucho después porque no nos llegaba información. Y cuando llegaba venía distorsionada. Uno de los cables decía que una ciudad llamada Lenin, habían matado a un hombre llamado San Petersburgo”.
Al margen del aislamiento o gracias a él, Suenan Timbres es una visión personalísima de su tiempo, no un caso de importación que ni en lo economía de los años veinte era del todo posible. Un fenómeno propio, que aun habiendo asimilado giros de la poesía europea, -especialmente de los poetas franceses-, es latinoamericano en la manera como asimila esas lecturas.
Hablar de un cambio de las formas por el simple cambio de las formas, sería desangelar a las palabras de los fantasmas que albergan, quitarles su sentido en una sociedad y en una historia. No entender la alegría con la que poetas como Vidales u Oquendo de Amat, Oliverio Girondo o el mismo Ramón Gómez de la Serna, se atrevieron a voltear los catalejos del sentido para mostrar nuevas promesas para la vida americana, distintas posibilidades de la imaginación para sortear o figurar otro tipo de realidades.
En Vidales, como en cualquier otro poeta de la denominada vanguardia, podría estar dándose otro ejemplo de ese “espíritu humanístico” del que hablaba Leopoldo Zea. Quizás porque entramos al panorama de la reflexión con la discusión por la humanidad de los indígenas, porque la crisis latinoamericana nos ha hecho entender toda lectura como una marca de identidad, que cuestiona nuestro papel en un tiempo y un espacio. Dar una única respuesta quizás sea imposible. Pero lo cierto es que en América latina el problema de lo nuevo se ha asumido casi siempre como un asunto del ser humano, de qué papel jugamos como grupo ante el mundo sea en el surrealismo, el futurismo o en cualquiera de las visiones de mundo que entren en la conversación. La literatura ha sido mucho más importante que un mero instrumento. Más que llave formal ha sido en muchos casos la única puerta.
Incluso hablar de una forma separada de los contenidos sería una concepción errónea. Parte de no entender que la poesía es una búsqueda de lenguajes que siempre, venga de donde venga, vincula lo formal y lo temático en la amalgama de su hallazgo. Hablar de una unión de formas foráneas y de sensibilidades locales, vicio recurrente de las historias literarias, sería una lógica de acoplamientos demasiado mecanicista, ajena a la poesía desde su propia concepción. Si en Vidales hay rastros de estos estilos foráneos es porque encontró en ellos un lenguaje que transforma el tiempo, un nombre propio para cifrar sus aventuras, nunca por un afán formalista o de canibalismos culturales, asuntos más propios de la academia que de la vida en la escritura.
El propio Vidales en su texto Confesión de un aprendiz del siglo, aclara estas cuestiones de manera definitiva. Su poesía no sería la herencia de una vanguardia específica sino el resultado de un “espíritu de los tiempos”, negar esto sería renunciar a las posibilidades de América latina para hablar de sus propias realidades, ignorar la revolución en el pensamiento que deparó la figura de Luís Tejada en el caso colombiano. No habría una simple continuación de Ramón Gómez de la Serna pues Vidales venía haciendo esos “comprimidos” desde los siete años. Tampoco es este libro una isla o una rareza exótica, es un parto de vida y lecturas tan complejo como el que ocurre en todo libro de poemas que perdure entre nosotros.
En el caso particular de Suenan Timbres creo que lo que hay detrás de esa poesía subversora, humorística como pocas, de ese lenguaje fresco y directo, es simple y sencillamente la mirada de un niño frente a una ciudad que está emergiendo. Un niño que ve en los conglomerados de paraguas “un pueblucho japonés”, o que habla de “sombras solas como Gatos negros / que caen de la luna”. Que imagina en los postes de luz “un viejo buque/ quieto/ con las luces prendidas/ o uno listo para salir del mismo puerto”. Un niño del campo que deambula por la ciudad, y encuentra en la palabra una manera de sortear sus abandonos.
Ahora que digo estas cosas no puedo dejar de pensar en un Vidales joven. Llegando desde su Calarcá natal, pequeño pueblo de lo que hoy llamamos la Zona Cafetera, hasta las lluvias y las brumas de la ciudad de Bogotá. Lo veo andando por las calles. Buscando un refugio en los balcones de la llovizna. Imaginando quién sabe qué universos en medio de una urbe pueblerina, católica, en la que los habitantes vestían de chisteras y andaban en tranvías impulsados por mulas.
Quizás sea ahí donde comienza su poesía. En las aventuras de un niño que llega a la ciudad justo cuando esa ciudad esta comenzando sus aventuras modernas. “Me hice poeta urbano cuando vi muchas casas. Fue, en un niño, la fulguración del contraste”, dice Vidales en una de sus entrevistas. Suenan Timbres sería la respuesta poética a una Bogotá que entre sus cerros, sepultando los ríos, empieza a erigirse en los veintes como símbolo y epicentro de un país que por la violencia, el centralismo económico, inicia el desplazamiento de lo rural para imponer sus dinámicas de una manera vertiginosa.
Sorprende que Bogotá, una de las 30 ciudades más grandes del planeta, que crece y se expande hacia la Sabana sin orden ni coherencia como una enorme bestia que agoniza, haya nacido con nombre propio para la poesía bajo unas circunstancias tan puras: un inmigrante que hace del desarraigo de los suyos mirada de asombro, juego con lo real desde lo más cercano. Que responde y se resiste al recelo con la risa, volviendo a hablar con la palabra solidaria del que sabe, fruto de sus viajes, que todos somos unos inquietos forasteros, errando en las fronteras del tiempo y el espacio.
Una ciudad enquistada en la Colonia y el desprecio. Pobre. Aldeana. Y él era un niño con sueños de igualdad en el país más inequitativo del planeta. Un niño que quiso darle una vuelta al mundo desde sus inquietas palabras, y terminó probando con su propia vivencia la dureza del siglo.
La política y los advenimientos.
Cuatro años después de la publicación de Suenan Timbres caería la Hegemonía Conservadora, y ese aire de renovación de Los Nuevos influiría de alguna manera en la política nacional. El partido liberal volvió al poder en el año de 1930, y cuatro años después, bajo la consigna de la Revolución en Marcha, el presidente Alfonso López Pumarejo introdujo un aire de modernización que impulsó la universidad pública y la seguridad social, privilegiando las ideas liberales en la concepción del Estado. Mediante grandes inversiones se apoyó la industria y se renovó la arquitectura, se ampliaron las leyes laborales. Al tiempo en que todo esto ocurría se fundaron los primeros sindicatos y se trazaron las líneas de los ferrocarriles.
Fue un periodo corto, de seis años aproximadamente, pero fueron los conatos más cercanos a ese grito en el tiempo que proponían Los Nuevos. El país comenzó a relacionarse con el mundo tras un relativo aislamiento de casi medio siglo.
Mientras estos cambios se gestaban en la mente de los liberales, Vidales y Tejada, en reuniones y circunstancias más parecidas a las sociedades secretas descritas por Chesterton, fundaban el Partido Comunista Colombiano. Relata el propio Vidales en su célebre crónica Cómo nos hicimos comunistas:
“Tejada y yo siempre andábamos juntos, lo que hacía que mis amigos me llamaran “l`enfant gate de Tejada…Era aquella época en que la revolución rusa iluminaba el universo, y todos los hombres del mundo querían ir por esa senda, lo que no significaba que no necesariamente quienes así pensaran fueran teóricos consumados. El conocimiento de Marx y de los métodos rusos no se había generalizado”. Y agrega más adelante en lo que revela el talante literario de sus fundadores, ajeno al partido gris y sectario que es hoy su creación: “en estas circunstancias, nosotros resolvimos como mejor pudimos nuestros embarazantes problemas. Le dimos al partido, por proposición de Moisés Prieto, una secreta organización tipo masónico, por grados, con sus signos, sus convenciones, sus palabras claves para los momentos de peligro”.
La fundación del partido, más que una renuncia al pensamiento o a la imaginación, era el reflejo de una generación cuya preocupación era el mundo y la vida, no la literatura apartada del uno y desligado de las aventuras de la otra. El siglo no había probado con sangre y persecuciones el peso de sus fracasos. En la sinceridad social de estos escritores sus giros del sentido no eran meros tropos o usos alterados de la sintaxis. Como ya lo venía diciendo antes, estas búsquedas en la escritura reflejaban la voluntad de darle la vuelta a lo establecido para encontrar un nuevo tipo de ser humano.
La sorpresa y la paradoja de los textos nacían de una visión irónica de las circunstancias, no de una mera retórica del asombro sin alma ni sustento. Aquel “advenimiento del único reinado humano y justo: el del hombre simple, del buen hombre, del hombre” del que habla Tejada, era una imagen que quería salirse de los textos para volcarse en la práctica de la vida.
No hay que olvidar nunca que esta poesía era el resultado de un diálogo intenso con el mundo, y era frente a ese mundo donde se validaban las esperanzas y contra el que se combatía sin tregua, aún bajo el riesgo de perder todo lo demás que sería la poesía misma. Esta escritura es, de algún modo, el resultado y la alternativa de una visión de la realidad, y no la realidad el resultado mentiroso de un problema erudito o técnico.
Como lo afirma Carlos Vidales: “El comunismo de Tejada (y de Vidales), era el de Maiakovski: nada tuvo que ver con la fría y estrecha fórmula del sectario que asesina a la imaginación y declara ilegal la fantasía”. La esperanza que latía en estos anhelos era la misma de Brecht o Nazim Hikmet, Atila József o Picasso, César Vallejo: la posibilidad de un mundo más humano y de una humanidad más mundana. No de otra manera podría entenderse el tránsito de Vidales y de Tejada –acaso desafortunado en lo poético-, desde la crónica y el juego hacia el programa de partido y la pedagogía de las masas.
A la muerte de Tejada, ocurrida con lamentable prontitud, y ante el trágico suicidio del dibujante Rendón, el grupo de Los nuevos se fue dividiendo entre los más moderados, que respaldaban ideas cercanas al partido liberal, y los que, como Vidales, siguieron siendo fieles a las ideas marxistas del Partido Comunista. Vidales fue el primer secretario general de ese partido.
Parte considerable de la obra de Vidales, incluyendo su libro La Obreriada y muchos otros poemas que se publicaron sueltos, es el resultado de una concepción evidentemente política. En general, considero que la gran poesía de Vidales es aquella que es veladamente política. La que nace de una concepción del mundo y no del programa. Aquella que encuentra en la ironía y no en la denuncia su capacidad de subvertir el tiempo. Es el caso de Número, poema estremecedor de Suenan Timbresque recuerda El Dinero, un famoso poema del chileno Gonzalo Rojas escrito diez años después. Se nos dice del número, redentor e imperio, sangre y gangrena del mundo: “en la interminable hilera de vitrinas/ de las tiendas del mundo/ el número ve y piensa”.
Sin embargo, cuando los versos no se restringen a ser boca de partido y pesa más la insinuación que la consigna, los silencios que el dictamen, hay momentos de esta poesía evidentemente política que se salvan por su propia hondura. Dentro de esta veta se destacarían Calendario y El Viento, dos poemas que a pesar de ser pensados como agitadores de las circunstancias, escritos para el entusiasmo de la palestra política, nos llegan hoy con una nostalgia corrosiva. Después de los muertos y las decepciones, de una revolución que se pensó tan cerca y terminó siendo la encrucijada de tantos anhelos, estos poemas han adquirido a la vuelta del tiempo el tono fúnebre de las promesas rotas, como si encontráramos una bandera roja junto al brazo de un joven masacrado.
“Y veo entre mis sueños/ la espléndida mañana/ llegar de un túnel semi-oscuro/ y está recién llegada/ hacia las cinco en punto”, nos dice el poema en lo que era la promesa de un nuevoCalendario para la vida, pero que en la derrota fue la llegada de la muerte con sus siniestros relojes. O escribe Vidales sobre El viento en un poema de La obreriada: “Crece, crece, ya está con nosotros, y puede pasar,/ este viento es suave y sedoso./ Pero es la rebelión este viento, este viento”. Al escribirlo el poeta hablaba de su esperanzas, pero a la vuelta de las desilusiones el poema ha adquirido un sentido insospechado. El resultado de la historia hizo que la sola reiteración de la última palabra, “este viento”, nos deje el sentido fantasmal de la mejor poesía que escribió Vidales después. Pareciera que el segundo “este viento” trastocara todos los tiempos para decirnos, “era” rebelión este viento, pero ahora sólo es “este viento”, el viento; mensajero de la ausencia y las promesas rotas.
Terminado el poema tenemos la sospecha de que el viento, con una mano fantasmal, ha pasado borrando la emoción de cada una de las imágenes, la voz del poeta incluso, el entusiasmo de aquella época con sus banderas y consignas, y ahora nos queda en su lugar un teatro vacío donde pasan los fantasmas. El anhelo de un nuevo mundo se volvió una plegaria por lo irrealizado, podríamos decir no sin algo de vértigo.
Esta vocación, la de hombre de partido, la habría de seguir Vidales hasta su muerte, ocurrida en 1990. En sus viajes a Paris se presentaba como marxista. Renunció a su cargo diplomático en Génova como protesta por la matanza de las bananeras: una respuesta de izquierda ante el acto más brutal de la derecha colombiana. Fue censurado por sus inclinaciones comunistas a lo largo de toda su vida. Perseguido por las autoridades en varias ocasiones y arrestado innumerables veces. Tras una temporada en el exilio que pasó en Argentina y en Chile, llegó a un país que le cerró todas las puertas por sus inclinaciones políticas, condenándolo, como ha ocurrido tantas veces en la literatura, a un exilio peor dentro de su propia patria. Una temporada en el “inxilio”, para usar una expresión de Juan Manuel Roca.
El político luchaba, resistía en los lineamientos de un partido cada vez más cerca de Stalin y más lejos de Tejada, pero el poeta recordaba, hablaba en la sutileza de las artes plásticas. El político gritaba la esperanza en asambleas y reuniones, el poeta ahondaba en sus silencios bajo oscuras habitaciones. Uno anunciaba la derrota del sistema, gritaba la alegría del futuro, otro encontraba en el poema el consuelo precario para lidiar sus decepciones.
Así como es más subversiva la ironía de Suenan Timbres que los panfletos de La obreriada, creo que son más revolucionarios, tanto en lo político como en lo estético, las búsquedas interiores de Vidales que sus búsquedas públicas. El advenimiento del comunismo que pregonaba su partido, era desafiante, y prueba de ello fueron los arrestos y las persecuciones. Pero quizás fueran mas significativos para la poesía y más amenazantes para el poder, los advenimientos y las presencias fantasmales que comenzaban a ocurrir al interior del poeta. A espaldas de policías y militantes, Vidales comenzaba vislumbrar la dinámica perturbadora de su tiempo. Las paradojas y los síntomas regresivos no ya del sistema sino de todo el siglo, y que cobijan en su vorágine de fracasos hasta a la protesta misma.
De estos tiempos de soledad, del exilio al inxilio, nos quedan momentos extraordinarios comoPresencia del ritmo, un poema que se acerca más que ningún otro a esa poética que nunca escribió, y en el que pareciera que el poeta anunciara la llegada de ese ritmo como el que espera una lámpara en la oscuridad, un hilo para seguir su trama entre los laberintos: “Era un ritmo/ no más, entre la palabra y el silencio./ Actuante, tenaz, indicativo, hablando acaso/ de mil presencias muertas, un grito sin saliva,/….No es dulce ni es amargo, violento o suave, alegre o triste./ es un ritmo, un ritmo, y ahora ha venido a mi compañía”.
Presencia del ritmo es presencia de la poesía en tiempos sombríos. Presencia del alma que se resiste a desaparecer en el abismo, presencia y resistencia. Si La obreriada es un libro para concientizar a los obreros, este poema nos lleva a la honda soledad del que concientiza. Se sienta a su mesa. Le devuelve la usurpada dignidad al pan de sus derrotas.
Las fuerzas adversas que rondan la alegría de este poema serían las que dieron al trasto con la esperanza de varias generaciones, hombres y mujeres, artistas o militantes. Hablo de todos aquellos que al no poder transformar el mundo pagaron en secreto con el sacrificio de su alma. Pero Vidales resiste, no en vano la presencia casi obsesiva de la palabra “alma” en esta poesía, y encuentra en el poema una suerte de conjuro ilusorio para sortear la adversidad. Una palabra amiga que se sienta a nuestra mesa, llega desde lo oscuro para que no envilezcamos en la desesperanza.
Otro ejemplo extraordinario de esta actitud de inxilio, de esta vuelta a lo interior que redime o conjura en lo afectivo el horror de lo exterior, sería el muchas veces ignorado Música de cámara para la aldea perdida, una suerte de “Morada al sur” de Luís Vidales, y en la que el poeta nos recrea en una poema extenso y sonoro aquella Calarcá donde nació y vivió su infancia:
“Éramos habitantes de una tierra/ donde en guaduas y palmas se hacen verdes los vientos. Los días se tendían en las hojas de plátano/ y el cielo en su molino para todos trabaja.” El poema, escrito en 1964, es un ajuste de cuentas con la tierra. Una manera de contraponer a la violencia del país la sonoridad de una música que subsana. Insistirle a una sociedad desarraigada con la importancia de una memoria. Ante la encrucijada del presente, el poeta se retrotrae en su infancia para renovar sus poderes, y entre guaduas y caminos que acaso ya no existen, encuentra un rostro en las aguas del tiempo.
Cuenta Carlos Vidales que Luís Tejada llegó a Bogotá caminando, y en ese viaje a pié se trazaba un emblema de las transformaciones del país: “la caminata de Luís Tejada y Adel López desde Armenia hasta Bogotá en 1921, pues, debe verse como parte orgánica de un proceso político que se había iniciado hacia finales del XIX…el retorno de las mayorías liberales al poder.” Y agrega Carlos Vidales más adelante: “por eso se trasladaron a la capital las grandes fuerzas de expresión del liberalismo, desde las combatientes provincias de la montaña. Por eso afluyeron a la capital los jóvenes literatos y periodistas, para cambiar la mentalidad del país y obligar a la nación, todavía dormida en el siglo XIX, a entrar por la puerta grande del siglo XX.”
Quizás sea este poema a Calarcá el acto del que desanda esos caminos para encontrar la motivación perdida. Reafirmarse en la aventura, así su exilio sea una pérdida irreparable, sentenciada en el extrañamiento de los sin regresos. En las atmósferas del poema, vuelve el poeta a las montañas de Colombia, busca curar la experiencia de los fascismos, europeos y colombianos, soportar la degeneración y el desvarío de las mismas fuerzas liberales, ya para entonces en el poder.
Así como el héroe de los mitos desciende al tártaro para encontrarse con sus fantasmas, y baja y observa el Hades como una manera de reconciliarse consigo mismo, justo antes de la batalla, Vidales podría estar regresando a su pasado para poder sobrellevar el combate del presente. Desde su inxilio, el poeta busca encontrar una morada en los dominios perdidos de la infancia. Un lenguaje menos hiriente en la evocación balsámica del lenguaje.
Así, entre sus muertos y memorias, en el pueblo de la infancia del que nace su imaginación, ocurre la respuesta del poeta. Volver al niño que fue así sea en los linderos del poema, de las palabras, para que el adulto que es no envilezca en el ostracismo. “Imaginación: mi niño”, decía el poeta René Char desde las trincheras de la Resistencia.
El siglo y los fantasmas
Atónito y disperso, el siglo continuaba en paralelo mientras Vidales escribía. El gobierno conservador volvió en 1946, y bajo un régimen de corte autoritario en lo jurídico, fascista en lo filosófico, se reprimieron las libertades civiles. El parlamento fue cerrado, la izquierda perseguida, y comenzó a sangre y frío el periodo denominado como La Violencia: matanzas nocturnas, cadáveres anónimos bajando por el río; hombres con la lengua colgando del cuello como una corbata roja. Jorge Eliécer Gaitán, amigo personal de Vidales, y quien encarnaba las esperanzas de un cambio social tan postergado, fue asesinado brutalmente en el 48, dando al traste con las esperanzas de todo un país, y desatando un día de odio y de furia que terminó por destruir, recuerdo por recuerdo, casa por casa, esa ciudad de cafetines y tranvías de la que hablaba Suenan Timbres.
Luego llegaría la dictadura militar del general Rojas Pinilla, aclamada primero y repudiada después. El Frente Nacional: un pacto entre partidos en el que durante doce años la democracia se volvió una paridad entre barones electorales. Uno de Los Nuevos llegó al poder en 1958, con Alberto Lleras Camargo, pero sus acciones ya no coincidían con sus viejos principios. En los montes, las selvas, en lo profundo del odio y el rencor, se fueron consumando las guerrillas, y con la aprobación de las mayorías y la bendición de casi todos los poderes, los grandes terratenientes patrocinaron los primeros grupos paramilitares, que al ritmo de matanzas y desplazamientos, violaciones y amenazas, terminaron por liquidar cualquier resquicio de sosiego.
Las políticas del Consenso de Washington sentenciaron los dictámenes neoliberales, lo que arrasó con la diversidad del campo hasta volverlo balneario de tropicales, sucia minería. Se acabaron los subsidios y las asistencias técnicas. Se fueron enviciando las universidades públicas en aras de su propia autosostenibilidad. Gradualmente y bajo el supuesto discurso de la equidad y el entretenimiento, se abandonó cualquier conato de una política cultura seria. Las reformas laborales que había logrado La revolución en marcha fueron devueltas al punto desde donde estas comenzaron, y todo esto en aras de la confianza inversionista que en buena medida ha hecho de Colombia lo que es hoy: el quinto país más inequitativo de planeta.
Con sus estéticas mafiosas poblando la política, los negocios y la imagen de la belleza, entró el narcotráfico a la sociedad. Poblando el parlamento de criminales y las calles de sicarios. Arruinado el aspecto de las arquitecturas y envileciendo la música popular.
La gloriosa revolución cubana, empobrecida y paranoica. China vuelta una máquina de rentabilidades, Rusia un imperio de recelos militares. La agitación de Mayo del 68 terminó siendo una mercadería de academias. Escombros y cristales de lo que fue una gran marcha, chatarra televisiva en todas partes. Y en medio de un día sin lluvia se derrumbaron los ladrillos de la Unión Soviética, y con ellos la agitación que comenzó esta aventura de Los Nuevos. ¿Para dónde mirar ahora? ¿Sobre qué sueño sostenerse?
En su 18 Brumario de Luís Bonaparte, Karl Marx advertía sobre la posibilidad de que los episodios del pasado, ya superados, acechan como fantasmas curvando o entorpeciendo el presente de los vivos. Que los personajes del pasado pueden volver a escena, una y otra vez, haciendo que la historia –“la pesadilla de la historia”- se repita como una comedia interminable. “La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos”, escribe Marx, y agrega más adelante en una frase estremecedora: “cuando estos (los hombres) están dispuestos a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado…”
Lo que no pudo predecir Marx fue que el discurso mismo de la revolución, en su afán de ir siempre para adelante, hacia la promesa de un futuro distinto, sufrió del mismo problema en su vértigo de respuestas, y terminó por morderse la cola en un ciclo de totalitarismo y desilusiones. El tiempo lineal de las revoluciones se volvió un ciclo de horrores, ronda de los fantasmas, y los espectros del pasado terminaron por llevar hacia el fracaso estas primeras aventuras. El fantasma del Zar tomó el cuerpo de Stalin, su dominio central y sus disparos en la nuca. El cuerpo de Mao fue tomado por el emperador de las dinastías, sus empresas babilónicas y su ninguneo de las libertades. Las agitaciones latinoamericanas terminaron por encarnar las mismas sin salidas de la independencia: países monoproductores y dictatoriales, países colonias desiguales y corruptos.
Aquella regresión hizo de los revolucionarios los mismos esclavizadores contra los que se pretendieron revelar, sus mismos trajes y sus mismas prácticas. Los que siguieron resistiendo, en la calle en el monte, repitieron su destino de eternos derrotados en la comedia de la historia. Todo esto ha ocurrido con tal fiereza que habría que decir con el poeta mexicano Eduardo Lizalde: “Atención activistas/ el principal deber de un revolucionario/ es impedir que las revoluciones/ lleguen a ser como son.”
Y esta metáfora de los fantasmas sería aún mucho basta. Ante los sucesivos fracasos, los muertos y las derrotas, hasta los más esperanzados terminaron abandonando esa mirada entusiasta hacia el provenir, y la fueron reemplazaron paulatinamente por una indagación en redondo frente a las decisiones equivocadas, a la búsqueda de una respuesta entre sus propios escombros.
Para estos hombres, las últimas décadas del siglo XX fueron algo muy similar a un teatro de aparecidos. Fantasma de lo que pudo ser y nunca ocurrió, llámese revoluciones o promesas de justicia. Fantasma de los desparecidos que pudieron cambiar el presente y no alcanzaron la cita. Fantasma de lo que fue y se terminó por traicionar, y aquí los ejemplos van desde la burocracia partidista hasta los guerrilleros criminales del denominado “foquismo”.
“La utopía se volvió fantasmagoría”, ya lo advertía Derrida. Este fenómeno espectral se ve en casi todas las manifestaciones de las izquierdas latinoamericanas, de México a Argentina, en las que más que esperanzas de provenir o gritos contra el poder, se esgrimen las fotos de sus víctimas en el silencio de las plazas.
Tras el fracaso o la traición, todos aquellos anhelos de cambio volaron fuera, haciéndose fantasmas. Los caracteres de esta ronda están hoy a la vista de todos. Militantes dogmáticos, personajes retrotraídos que anteponen ante la dura realidad el papel de colgadura de sus propios programas.Exegetas o académicos que salvan las revoluciones entre batallas de papel, sacrificando su coherencia con un presente, haciendo de lo que fue un cuerpo vivo fábula moralista y telaraña.Arribistas o personajes de la política que tras la desilusión o la pérdida de oportunidades, el cambio en los discursos, fueron desplazando sus luchas por un mundo más justo hacia acciones que rayan en su propia negación, y que tras su supuesto arrepentimiento tienen la excusa perfecta para convertirse en la horrenda caricatura de lo que siempre odiaron. Y finalmente un cortejo de seresdesencantados, fatalistas y resignados, sin ninguna esperanza en la asociación política ni en la imaginación colectiva.
Vidales, antes que Derrida y Bauman, casi al tiempo de Walter Benjamin, supo entender el sino regresivo de su siglo. La maldición que padecieron todos esos espíritus libertarios como lo fue el suyo. Pero lo supo entender como resultado de su propia vida, no como un hallazgo teórico. Él mismo, envejeciendo, viendo sus causas derrotadas, comenzó a vivir un proceso de involución espectral: más que ir hacia delante como lo quiso en su juventud, hacia la disolución de la injusticia y la solemnidad de lo establecido, en buena parte de su poesía de madurez comienza una conmovedora actualización de sus propios fantasmas. Un viaje a la semilla que a pesar del humorismo de Vidales –o acaso el humorismo sea ya su resistencia- no está exento de terrores.
Este podría ser el propósito de buena parte de su obra final, y en especial de los poemas que fueron reunidos en 1985 con el título de El Libro de los fantasmas, el último poemario que publicó. Rastrear los fantasmas de lo que se fue y ya no se es. De lo que se pudo ser pero no se consiguió. Fantasmas de los que ya no están con nosotros y que sin embargo nos habitan.
Es entonces cuando las vitrinas y las calles de Suenan Timbres, con sus muchachas y sus espejos, se van volviendo Casas vacías que esperan al ahorcado, presencias sin nombre en los paraguas de la lluvia. Vuelven las voces muertas de Calarcá, encuentran alojamiento entre los sueños. La nieve de Paris en las ventanas del exilio, y donde el poeta recuerda el nombre de su amada Monique y los cinemas abolidos, “…una época en que no teníamos otra noche/ para nuestros sueños/ que la oscuridad de la sala”.
Los pliegues se han convertido en halos espectrales, la naturaleza en recuerdo. La plástica de su arte se ha vuelto un trabajo en el vacío donde tornan y se diluyen los volúmenes. Hasta la furia de las pequeñas cosas son ahora sombras y presencias, que alumbran en la medianía entre lo vivo y lo muerto.
La interioridad del poeta se ha transformado en un mundo “por el que desfila la ronda de fantasmas”. El niño de sus versos habla y se ríe desde las lejanías, “llevar un río en uno cantando como un niño”; un río que ya no existe pero que sin embargo atesoramos, como la infancia misma.
Los alientos del porvenir, que iluminaron la sorpresa de sus primeros versos, esa revolución que desató Luís Tejada y que Vidales encarnó desde lo hondo de su sensibilidad, ha terminado por redundar ahora en una conversación con el amigo difunto. Hablo del En el velador de un vaso de agua, uno de los poemas más emblemáticos de toda la obra de Vidales, y que bien podría cerrar su obra en un ciclo conmovedor: “Luís Tejada te llamábamos para no confundirte con el río y el hombre,/ las selvas, las multitudes,/ los florecientes capullos,/ todos los Luises Tejadas, en fin luchadores de la tierra.”
Las instantáneas de los viajes, las mujeres y los puertos, las calles y los amigos. En cada acto de la vida había “un fantasmas aprisionado”. Lo que se fue y se dejó de ser, lo que nunca se hizo. Siempre estuvo el fantasma velando por nosotros, sonriendo en paralelo; contando y observando nuestros actos a la vuela de la esquina. Fantasma que ahora nos mira en el presente como un “duende”, pidiéndole al poeta un ajuste de cuentas: “el fantasma era tu lado mudo/ allí se había radicado y te miraba de soslayo/ por tu parte iluminada se le veía la sonrisa… obstinado/ de pie en medio del mundo con su mutismo penetrante/ y desde allí nos mira de soslayo”.
Los fantasmas son la misma memoria que acecha en la intimidad, pero ante todo son la danza de un centenar de derrotas. Derrotas personales, qué duda cabe, pero también la derrota colectiva de aquellos que asumieron el siglo como una esperanza de cambio, que lucharon por una transformación definitiva sin importar la bandera, y que en una y otra cosa fracasaron en el intento, contrariados y arrojados a al deriva del olvido. Esos que vieron pasar el siglo como un espectro, y asomándose a todas esas ilusiones perdidas pueden decir con Vidales en uno de sus poemas más enternecedores: “todo pasó en silencio/ continuó la burla y no se abrió la puerta/ y aquí estamos unos y otros desconcertados”.
En una sociedad llena de muertos y terrores, donde los fantasmas del pasado aparecen en el imaginario de las casas viejas como un recordatorio de olvidadas traiciones, Vidales nos recuerda que los verdaderos fantasmas somos nosotros lo contemporáneos. Nosotros los verdaderos frustrados, errando en los linderos del tiempo y las ciudades. No en vano era que hacía este llamado en su Confesión de un Aprendiz del siglo, y nótese la conciencia de época que hay desde el mismo título: “…muerte definitiva de los fantasmas de la vieja poesía, a manos de los fantasmas reales que todos conocemos y con quienes vivimos y nos encontramos en la calle todos los días”.
Ya no en las tumbas ni en los libros, aquí y ahora es donde ocurre lo irrealizado. Aquí donde se yuxtaponen los tiempos en los naufragios de la memoria, donde la imaginación le abre al espacio sus fisuras. Quizás sea por eso que muchos de estos poemas comiencen con el indicativo “Aquí”: “Aquí, el duende tuyo, “Aquí, la casa vacía”, “Aquí, los desconcertados”. “Aquí….”. Es en el presente en el que ocurren estos advenimientos, en el acto mismo de la pluma contra el papel donde podemos desatar este pequeño talismán.
Pues en Vidales estos fantasmas hablan nuestro lenguaje y se visten con nuestros trajes. Ocupan nuestras camas y caminan por las calles conocidas como cualquier transeúnte. Lo espectral, como antes el asombro, aquí se muestra en los contornos de la palabra más sencilla. Puede que nunca antes, ni aquí ni en ninguna parte, un poeta haya logrado mostrarnos estos tópicos con un verbo tan despojado, del que sabe que hay un cortejo antiguo y complejo en cada palabra, aún en las más cotidianas.
La seriedad de la ironía
Un siglo. Es el fantasma del siglo XX lo que se teje en la poesía de Luís Vidales. El nacimiento de una ciudad y de su asombro moderno. Las esperanzas de transformación, su marca de víctimas y de anhelos desaparecidos. Sus ilusiones rotas. El siglo XX colombiano, pero contado ahora desde la voz de los derrotados, en los dobleces del viento.
Escribe el propio Vidales en Los anuncios, que aunque no es su poema más logrado puede que encierre a su obra en una sentencia afortunada: “Leo perfectamente el siglo, el viento/ y en esa dimensión se transparenta/ la revolución a que estamos invitados,/ y que no se pronuncia tal vez para no ahogarla”. En este lenguaje sugestivo, que precisamente por su sugestión es que promete la existencia de un orden oculto, que podemos subvertir, una verdad velada que puede salir a flote por obra de la ironía, es que aparece la figura de Vidales en sus máximas capacidades de resistencia y peligro. Con sus máximos poderes de reír y transformar el tiempo desde el juego verbal.
Pues nunca pierde Vidales el humorismo, podríamos decir que esa voluntad de invertir y de reír es el rasgo fundamental de toda su obra. Dando la vuelta a la brutalidad de las ciudades, como el niño que mira entre sus piernas con la cabeza invertida. Imaginando revoluciones en el viento o a la vuelta de todos los calendarios. Recordando en el exilio. Mostrando los fantasmas que en secreto nos rondan como el joven que delata al emperador desnudo. No, nunca se transa Vidales ante la solemnidad de los poderosos. Cómo también lo dice en su texto Confesión de un aprendiz de siglo,siempre, a lo largo de su obra, como un rasgo de toda su poesía política o no política, con métrica o sin métrica, comprometida o espontanea, buscó ver “todo lo paradojal que se esconde en la historia humana”.
Y en Vidales hay que tomar el humorismo con toda seriedad, ya lo decía al comienzo. Sus poemas nos recuerdan con Kierkegaard que “la seriedad moderna más profunda debe expresarse a través de la ironía”, pues sólo en ella podemos entender cuánto hay de terror en nuestras alegrías, cuánto de asombro y esperanza en las miserias cotidianas. Vidales es peligroso para el poder porque entre más derrotado más se ríe. Lo arrinconan en cárceles y exilios, crítica literaria u olvidos editoriales, y con más razones alumbra con su sonrisa.
Como lo afirma Juan Manuel Roca en su ensayo Luís Vidales, sin temor a la risa, “el humorismo” de este poeta es, “quizás más que sus panfletos, lo que