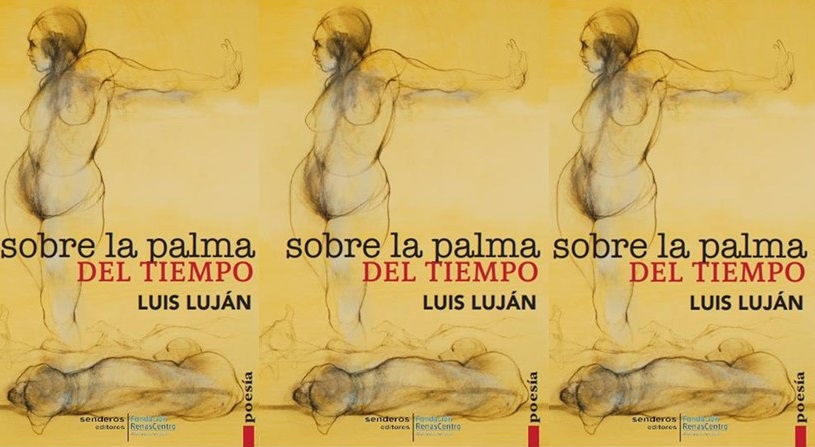13. Mario Rivero o la verdad de los mentirosos
Mario Rivero o la verdad de los mentirosos
Por Santiago Espinosa
La leyenda de un nombre
Quien escribe casi nunca es el mismo que deambula y trabaja. Rodeado de parajes y de voces extrañas, se enfrenta a una distancia que sus vocablos no pueden conciliar del todo, pues la materia de sus ensoñaciones es un vacío mucho más grande que la propia tenacidad. Entonces aparece un pasaje de extravíos para suplir esas fisuras. La posibilidad de un juego continuo que lo acompaña en la deriva de las calles, dándole un nuevo sentido a sus trabajos cotidianos. Ya lo escribía el polaco Czeslaw Milosz: "La utilidad de la poesía está en recordarnos que es difícil seguir siendo la misma persona, porque nuestra casa está abierta, su puerta, sin llave, y los huéspedes invisibles salen y entran.".
Algunos poetas celebran el encanto. Dejan palabras como puertas insospechadas, abriendo en las páginas un desván de los fantasmas. Otros asumen el humor, preguntan y reflexionan desde las infinitas posibilidades de una incapacidad. Pero hay otros que deciden amistarse con la vida. Van a sus flujos cambiantes y siempre movedizos, como el que se reinventa una y mil veces en el diario contrapunto entre el lenguaje y la ciudad.
Es ahí cuando el poeta recuerda, no para recobrar el pasado sino para hacerlo más vivo, devolverle a los rostros y a los árboles el fulgor que quizás nunca tuvieron, o del que no nos habíamos percatado en nuestro transitar obnubilado. Cuando la voz se mira desde afuera para tratar de comprender, y encuentra en las palabras una mentira necesaria para habitar el mundo. En este último caso, cuando alguien se sienta a escribir poesía, el poeta sacrifica la pureza de sus confesiones para ingresar a un mundo nuevo. Transforma los recuerdos y las sensaciones para hallar una materia mas honesta que la vida misma, y en la que los lectores ingresamos como asombrados visitantes.
Puede que ningún poeta colombiano, de hoy o de ayer, logre inventarnos o inventarse con la sencillez y el dominio de Mario Rivero. Aquella capacidad de mentir para sobreponerse a la realidad, aglutinar en las páginas unos testimonios que son tan dudosos para los biógrafos como necesarios para nosotros. Apunta Darío Jaramillo Agudelo en su muy buen ensayo sobre la poesía de Rivero: “El mismo, después de tanta vida vivida vorazmente, a lo mejor no quiere o no puede distinguir entre las historias suyas que le sirven para cubrir sus mentiras y las mentiras que cuenta para cubrir sus historias. Eso no importa, porque todas esas cosas hacen parte de Mario Rivero”. Y agrega mas adelante en una cita que no podría ser más adecuada: “como decía Cocteau, el poeta es un mentiroso que siempre dice la verdad”.
Lo interesante de Rivero es que llega a estas conclusiones lingüísticas viviendo la vida desde adentro. Si Rivero entendió todas estas cosas fue, antes que nada, por su voluntad de soñar nuevas realidades desde la casa y la calle. En entrevista con Guido Tamayo, Rivero nos muestra el cuadro de una infancia desarraigada. La soledad como protagonista de los días. Pobreza y ninguneo, “el gris de la pobreza fue pues el color dominante de aquel mundo mío de la infancia, que no se esfumará sino para dar paso al negro de la exasperación…” El padre un mecánico, hijo de inmigrantes portugueses, helado e implacable a pesar de sus lecturas cariñosas. La madre el testigo discreto de aquella corrosión.
Envigado, su ciudad natal, sería descrita por Rivero como un espacio mítico y fiero, de perspicacia negociante y discriminación aldeana. Un convulsionado conjunto de seres geniales y sexistas hasta la médula, y cuya originalidad u orgullo en no pocos momentos se desliza hacia un racismo implacable. Ciudad orillera donde el niño que fue quiso escapar desde un comienzo. Relata Rivero varias décadas después en esta misma entrevista: “yo hasta quise convertirme en otra persona, o ser invisible”.
Aquel deseo de cambiar, surgir de entre los suyos a brazo partido -y que entre otras cosas es tan propio de Envigado-, llega al delirio con los innumerables oficios que ejerció. Rivero fue declamador y conferencista de pueblo. Coronador de reinas. Fue trapecista de circo pobre y cantante de tangos; traficante de neveras en el Amazonas y vendedor de esmeraldas. Vendió libros puerta a puerta, rimó pancartas de toros y arrastró bultos. Hasta tuvo un criadero de gallinas en lo que hoy es Engativá, y a las que, dicen, mató de melancolía cuando emprendió un plan de estimulación con las canciones de Gardel. Cuentan que Rivero fue a la guerra de Corea sin dejar mayores rastros. Que recorría el mundo como un crápula desencantado. A esto se suma su labor de locutor radial y de crítico de arte. Maestro de ceremonias, director de una de las revistas de poesía más importantes en Colombia, Golpe de dados.
Estos trajines son los que se respiran en sus versos de manera inconfundible. Quien escribe, nos queda siempre esa sospecha, tiene la fuerza verbal de un hombre que se ha labrado su destino con las manos. Hablando y cantando. Increpando o lamentando. Que le ha tocado cambiar de personalidad como de trajes y trabajos.
Un niño de provincia, con ganas de devorarse al mundo hasta la sal de la vida. Y así fue que huyó de su casa a la experiencia de la ciudad. Sólo en lo numeroso de las calles, pensamos, habría encontrado este hombre algo de calma para sus abonados apetitos. Pero en esta mirada de forastero mentiroso, siempre al acecho, terminó por inventarse las calles hasta poblar de Marios Riveros nuestras esquinas y escrituras; descubrir la deslumbrante verdad de los a diario mienten, ya sea para ganarse la existencia o resistir. Charlatanes o cantantes, mendigos: su permanencia entre los barrios hasta entonces inédita.
Concluye Federico Díaz-Granados en el prólogo a su obra completa: “Es incuestionable: la poesía colombiana necesitaba las certidumbres y las heridas de un poeta como Rivero, que nos hablara al oído de nuestras tantas pesquisas, de nuestra marginalidad para reconciliarnos con el hecho de estar vivos. Desde este desarraigo y marginalidad, Rivero nos deja un puñado de versos que persiguen una razón ética para vivir. Y son los desahuciados, los burladores y tardíos que miran perplejos e inocentes los que protagonizan su poesía”.
El juego con lo verbal ya estaba presente desde el comienzo. El héroe tenía que cambiar de nombre para acechar y mentir. Y en esas máscaras asumirse como hombre desde una maliciosa inocencia, decir sus asuntos desde la iluminada distancia de los forasteros. Aquellos anhelos de ser otro hicieron del Mario de Envigado, solo y al margen, un Mario cosmopolita para que el que casi todo fue posible. Es entonces cuando aparece la leyenda de “Mario Rivero” para sobreponerse a la soledad del Mario primero, y del que olvidamos su semblante original o quizás ya no nos importe su verdadero apellido.
La ciudad de los forasteros.
El poeta que inventaba llegó a Bogotá. La urbe encontrada era ese cruce de burócratas y mendigos que todavía persiste, una amansada tensión entre la ostentación y la miseria, y que de un tiempo para acá comenzó a ser poblada por aventureros sin tierra. Hombres y mujeres que como el propio Rivero, encontraron en sus calles o pensiones la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuentan que llegaba de la guerra, lleno de anécdotas por contar. Que en su regreso traía del Amazonas un tráfico de neveras. Había hallado el anonimato que buscaba, sin padres ni linajes. Su enseña era el aprendizaje voraz de los autodidactas forajidos.
Esta ciudad de desplazados, lugar de paso para todo un país, tenía que ser contada desde adentro. No de otra forma podrían captarse sus trasfondos. De estas tentaciones nacerían los emblemáticos Poemas urbanos, primer libro de Rivero, publicado en el año de 1963 entre el escándalo de lo puristas y la fascinación de sus pares, y cuyos poemas habían ido apareciendo en el diario El Tiempo levantando su dosis de polvo.
Antes que un costumbrismo tardío, rasgo con el que siempre se ha silenciado su ternura. Pasarela de novedades sin riesgo ni alma, con una importancia más anecdótica que iluminadora, antropológica que poética, sigo creyendo que en estas páginas hay una sensibilidad que todavía nos reúne, especialmente a los habitantes de Bogotá. Creo que este libro, que no por sencillo es menos revelador, seguirá siendo vigente hasta que existan ciudades y hombres desalentados viviendo en ellas. Hablo de esa tensión cotidiana en la que anidan los hombres, y que siempre merecerá, quizá para sobrellevarla, de un renovado conflicto en las palabras para salvar su naturalidad: “Esta calle, mi calle/, se parece a todas las calles del mundo/. Uno no se explica por qué/ suceden tantas cosas en un minuto,/ en una hora, en doce horas/ desde que el sol preña la tierra.”
Muchos de estos poemas nos recuerdan que hay un marasmo con lo cercano que no da espera. Su obsesión, a la manera del gran cine de estos años, sería la situación de unas palabras sencillas que quieren responder, crear nuevas relaciones ante la incomunicación: “Converso con los ancianos/ que descansan en la hierba/ o sobre pedestales de los héroes./ Con el buhonero/ que vende transistores/ o lentes para que alguien se esconda”.
Una voz amiga o vecina, que se interesa por lo que dicen y cuentan los otros. Ya lo advertía el propio Rivero algunos años después: “Si humanamente lo más oneroso es la relación con nuestros semejantes. Si rara vez da uno a otro realmente algo. Si rara vez transcurre algo de un ser a otro ser, es en el momento poético cuando mejor pude cumplirse esa aproximación esencial.”
Ante una ciudad que se amuralla en sus barrios y sus casas, fragmentada en el recelo, la palabra de Rivero en Bogotá, como en su momento la de Oscar Hernández en Medellín, derriba esas fronteras entre lo público y lo privado: “Las mujeres se asoman a las ventanas/ y miran tan lejanamente…”. Pone a habitar en el poema las “impurezas” que siempre despreció, llámense mendigos o cajeras de banco, vagos o desplazados. En el caso particular de la Capital colombiana, este libro abre una grieta en el muro que separa al norte del sur, aún irreconciliable, para habitar en un centro físico y moral donde todo confluye y se mezcla, todo transcurre, enfrentando a los transeúntes con la presencia corrosiva de su propio rastro.
La confluencia de esferas ocurre desde el primer verso del libro: “Sábado en la alcoba y en las vitrinas,/ bostezo largo como caminos de piedras.” Hay un deseo de situarse entre la ciudad del presente, con sus “vitrinas” y habitaciones, y unos “caminos de piedra” que cruzan las aldeas abandonadas, dejados atrás en la memoria progresiva de un millón de forasteros: “A veces me pregunto qué será de los amigos/después de que los días/ han dejado caer su ceniza./ Los que vivían en las barracas/ sobre el río, un río sucio que parte la ciudad/ en dos tajadas de hierba/ donde mujeres lentas de grandes pies/ llevan fardos de trapos sobre la cabeza”.
La vergüenza de una urbe de ser lo que es, tan recordada en los chistes, de hablar en los textos tal cual como se habla, encuentra en estos poemas su espejo reflexivo. Y los habitantes de una panadería cualquiera, las prostitutas o el lechero, el obrero o el vendedor de periódicos, la mecanógrafa, aparecen como los inquietantes personajes de una innombrada Odisea, hablando en sus lenguajes: “Tres mujeres con caras de pocos amigos/ esperan el bus./ Son modistillas/ que van a los talleres de la ciudad/ a coser su miseria con una aguja de oro”. Seres anónimos y desarraigados. Casi siempre abandonados, pues solitaria es la vida de quien se marcha contra algo.
Aquellas circunstancias se expresan en un tiempo que todo lo oxida y lo corroe. Todo lo envilece, llevando a sus habitantes hasta el fracaso final: “El tiempo es un caballo leproso/ que pisotea las cosas”. Esta “lepra” de brumas y de lluvias, de “soledades que bailan” como en el tango, quizás se vea mermada por la capacidad de imaginar o de escuchar a los otros. Leyendo los periódicos o perdiéndose en un cine: “Esta noche no quiere morir simplemente…/ No sé qué hacer tal vez me vaya al cine”. Y entonces recordamos el papel de la cultura en estas páginas. Su capacidad de redención o consuelo, así se reconozca su precariedad.
Lo que se muestra tras la jovialidad de estos Poemas urbanos es un cuadro alarmante. La situación de una ciudad en que algo siempre está a punto de estallar, y en la que, sin embargo, nada pasa: “A la seis de la tarde/ cuando la calle se deja lamer por las basuras/ y bostezan los edificios por las ventanas/ las aceras y los árboles/ la mecanógrafa espera…”. Los críticos, casi siempre atentos a unas categorías mecánicas, se sorprenden cuando hablan de “neones” o “televisores” en esta poesía, y así es que pasan las manos por el lomo del animal, superficialmente, sin nunca reparar en el drama humano de lo que se pudre bajo los unos o se envilece mansamente frente a los otros.
Hay una ciudad en el vértigo de sus novedades, qué duda cabe, que quiere asumir la modernización con una lengua acorde a ella: “Afuera el mundo. Un frío puro. Charcas./ Carros que arrastran una carga humana/ papeles arrugados/ y el neón que se deslíe en mi cara”. Ciudad moderna, que como lo dice Maria Mercedes Carranza ha sabido registrar Rivero “con maestría”, hablando de “las tristes gentes anónimas de nuestras ciudades, de sus sueños y de sus fracasos, y a ello le ha dado como fondo los frenazos de los buses, el vocingleo de los vendedores ambulantes, la suciedad de sus calles, la luz turbia de los obreros de paso.” Todo esto es cierto e indudable, pero lo que de veras importa se escode tras las postales: “Todos corren como si buscaran algo afanosamente./ En los escaños hay sombras y hojas quemadas./ Esperamos seres y cosas que hace años/ caminan por entre la niebla”.
Un poeta que nos querría decir que el hombre, hoy alejado entre los neones como antes frente a la hoguera, andando en los buses como otrora en las mulas, no ha podido hacer de la tierra el lugar de sus anhelos, o como se expresa en estos versos que no puedo dejar de citar: “hay tanta soledad a borde de un hombre/ cuando palpa sus bolsillos/ o cuenta los pollos en los escaparates/ o en la calle los caballitos/ que fabrica la lluvia feliz”. Si habla de rostros concretos es porque quiere mostrar la vida en su particularidad, hablar de ella directamente, devolviéndole el cuidado y su ternura. Quizás sea esto lo que de veras importe. Quien busque en este libro un cuadro realista saldría completamente decepcionado, ya sea por la ausencia de lugares específicos o datos históricos, o porque se encontraría con un poeta que es demasiado mentiroso como para fijarse en los retratos reales: “Digo mentiras inútiles y verdades inútiles”, nos dice en su legendario poema “Motivos del día”.
Nada dicen esos acercamientos críticos de una maltrecha soledad, y que es la que mueve a esta escritura a fin de cuentas: “Después muchas ciudades/ torres de acero, bulevares/ mujeres pintarrajeadas en las esquinas/ restaurantes, etc., donde todos están/ un poco solos”. La verdadera revolución de estos poemas podría no residir en su tono urbano -ya presente en Luís Vidales cuarenta años atrás-, en la situación de un ciudadano y sus lenguajes cotidianos -abordado con suficiencia por Héctor Rojas Herazo y Óscar Hernández-. Su importancia radicaría en la situación específica del sujeto que escribe, de una movilidad a la otra, su desarraigo que es el mismo de la Capital colombiana.
Bogotá, siempre construida desde afuera, no podía ser revelada en sus afanes sino por dos forasteros. Vidales, en 1926, había entendido sus dinámicas desde los ojos de los niños, respondiendo a una ciudad aldeana con el juego y la ternura del que descubre un nuevo tipo de hombre. Ahora Rivero es quien se enfrenta a esta ciudad de transeúntes pero con más desarraigos en su cuenta. Él mismo, como el vendedor de pájaros de su poema, lleva su lámpara de Diógenes a través de las calles: “Este es el principio del otoño/ el domador de pájaros lo sabe/ y se aleja con su país de alambre”, pero contrario al cínico sabe ver hombres verdaderos a la vuelta de cada esquina.
Lo que late en estas páginas es una urbe rota. Su imposibilidad característica de conciliar el deseo con la realidad. Y vemos a sus habitantes que sueñan con Nueva York, fumando frente a las fábricas sin cielo. Hablan de la muerte de Kennedy o de los astronautas, siempre buscando algo o añorando algo, “no se conocen pero se miran/ apuestan frente al televisor/ los fines de semana/ y desean ir al mar”. Seres impenetrables que recuerdan las amadas idas y a los amigos de los pueblo, aquellos pasados amputados a fuerza de su desplazamiento: “…o una puta joven/ elástica/ lavándose la boca/ y soñando en su pueblo/ perdido entre valles azules/y balsámicos”.
Un forastero entre sus pares, y que llega a una ciudad donde nadie se encuentra, nadie entiende. Pero es su mirada la que asume estos desganos, llevándoles la contraria: “extiendo mi mirada hacia todos los puntos cardinales y siempre me encuentro con el hombre. Profundamente desplazado, o con la vida echándosele encima. Acosado por el cemento. Relegado a un orden en el que su historia no tiene cabida. Esperando algo más…algo que nunca sucede”, escribe el Rivero ensayista.
El resultado de este encuentro es una Bogotá marginada, y que comienza a hablar desde los intersticios de manera directa: “se trata de escribir con claridad. De preferir la palabra común a la palabra ampulosa y ornamental. Se trata ante todo de ser directo.” Su drama está en la dureza repetida de la calle y la oficina, donde no hay tiempo para las elucubraciones o las pausas del esteta: “el poeta sabe que hoy no debe escribir ejercicios elegiaco-amorosos. Exiliado de la Arcadia tradicional, toma posesión de un territorio poético popular”.
Asumiendo los dramas del ciudadano común, estos Poemas Urbanos amplían los horizontes de lo que se consideraba cultura. Nos muestra el rostro ajado de lo social, con sus verdades penetrantes y sus zapatos sucios. Rivero aprendió de la poesía china a alumbrar los instantes, de los norteamericanos como Whitmam o Sandburg el hacerlo con dignidad. Y desde la calle y la tienda, en el trabajo, aparece el primer estadio de una invención humana. Alguien tenía que habitar entre estos hombres y junto a ellos, transitar por sus aceras con un verso sencillo: “Soy un husmea-cosas/ soy un cuenta-cosas/ un cero grita bajo mis zapatos”.
Baladas del desenamorado
Rivero fue cantante de Tangos, y creo que este dato es inevitable para entender su poesía. Dice en entrevista con Guido Tamayo: “el tango no se hizo para cantar lo que se tiene, sino lo que se ha perdido, el tango está relacionado con el amor suburbano, suburbial mejor, y es también, creo yo, como el suburbio de la literatura”. Más que en ningún otro género del continente, en el tango respiraría el sentimiento de una cultura urbana, su cruce de inmigrantes y submundos, un matrimonio entre lo culto y lo popular. Tras la muerte de Gardel, ocurrida precisamente en Medellín, esta música desató en el pueblo antioqueño una fascinación fundacional.
Si Hernández tomó del tango un tono humano y despojado, que sabe que en cada esquina recorrida se desata la aventura del hombre, Rivero sería su contracara desolada, patibularia, todo cuanto esta música tiene de posibilidades irresueltas o de frustraciones cotidianas. Desengañado desde un principio, en el tango estarían los tonos para contar la vida, y eso era lo que el poeta buscaba, hablar de los grandes temas con dignidad y sencillez. O quizás fuera al contrario, la relación de Rivero con la cultura nunca fue pasiva. De pronto el muchacho que escuchaba tangos, siempre queriendo escapar de sus estrechas circunstancias, quiso habitar en una canción de Gardel o de Santos Discepolo, ser su irredento personaje, llegando a una ciudad que le fuera tan propia y ajena como narrar sus desafíos de forastero.
Entre inmigrantes y canciones nace la poesía de los Poemas Urbanos, como también nacería la poesía De vuelvo a las calles:libro publicado bastantes años después, pero que sus poemas -le creamos o no a los testimonios de Rivero-, fueron escritos hacia 1965, inmediatamente después de Poemas urbanos. El poeta vuelve a las calles, tal como lo advierte el título, y vuelven a aparecer en ellas sus caracteres y rutinas. Pero quizás, salvo contadas excepciones, se haya perdido lo demás que era esa concentración de los lenguajes hacia el cuidado de los otros. La mirada amorosa que se escondía detrás, y que eran la mejor cualidad de su poesía temprana.
Sin la fe del poeta o el humor del antipoeta, estos poemas pasan como una secuencia de instantáneas sin tensión ni necesidad, y que si son alarmantes en el cuadro gris que nos presentan, especialmente cuando habla de las clases pudientes, son demasiado vacíos como para lograr un acontecimiento: “Cada día es el mismo, y la voz es la misma…/como en un ciego olvido de cualquier cosa externa”, redunda en alguna parte y en general a lo largo del libro.
Parece que el poeta volviera a las calles pero ellas ya no volvieran a él. Antes se situaba en la deriva de sus habitantes, en la tensión del instante, ahora los muestra perdidos o humillados, sin comprometerse con ellos. Hay que recordar en esta actitud difícilmente habría la posibilidad de un conflicto verbal. O como lo escribe Onetti en sus páginas de El Pozo “Lázaro es un cretino pero tiene fe, cree en algo. Sin embargo ama la vida y sólo así es posible ser poeta”.
Con lamentable frecuencia esta desidia, el menosprecio con el envuelve las cosas, se ha defendido por los críticos desde una supuesta “oposición” a cierta poesía “esteticista”, sus descuidos como un cualidad del personaje de a pie. Francamente creo que este es un falso dilema, pues el cuidado con las palabras más que un problema lingüístico es un problema ético. Refleja el respeto que se tiene por lo que se habla, la voluntad de hacerlo hablar o naufragar con las palabras justas. Precisamente la gracia de estos poetas de lo popular, Y Rivero fue uno de ellos, es que devuelven al lenguaje cotidiano su respeto por los otros. Hablan de lo común, antes despreciado, con una dignidad que es tan fructífera como amenazante.
Rivero, demasiado desengañado como amar desde adentro, ahora se desencanta de lo externo clausurando su palabra. Se encuentra ante una escritura que lamenta pero pocas veces conmueve, alarma en sus hielos pero no transforma. ¿Y si la calle ya no acompaña a dónde ir? Negado para una poesía de intuiciones, en lo interior, el poeta era el que andaba por lo externo, poniendo en movimiento nuestros horizontes.
Creo que esta encrucijada se expresa de manera magistral en los poemas de su siguiente libro, Baladas, uno de los momentos más emblemáticos de la poesía colombiana. Esto ocurre especialmente en sus “tangos”, donde el poeta de Vuelvo a las calles se mira en lo interior para expresar sus crisis. Escribe Rivero en su estremecedor Tango final: “lugar amarillo y devastado/ que ya no es más la estación del amor./ Y el vocablo que va del uno al otro/ tampoco es el más el signo de un conflicto/ sino el eco de la memoria lastimada/ del pasado en ruinas/ la letra muerta de una derrota que nos obsesiona/ y el olvido que espera/ que exige ser creído/ levantando entre nosotros indisolublemente el exilio otra vez”.
En un doblez extraordinario, podríamos entender el desamor, su sentimiento frente a esta mujer en específico, como un diagnóstico de lo que vivía esta escritura por aquellos días, su dolorosa mutación entre dos estéticas. Lo exterior se ha vuelto “lugar amarillo y devastado”, sin posibilidades para hablar de él con el amor de Los poemas urbanos. Su lenguaje cotidiano ya “no es más el signo de un conflicto”, tampoco sería la evocación un refugio pues tiene una “memoria lastimada” y un “pasado en ruinas”. Es este el momento en que el poeta de las calle se mira así mismo, y antes que la ilusión o la aventura lo sorprende un muerto: “y hoy entre esa verdad cuadrada y densa que no admite matices/ enterrados vivos en el ataúd de las circunstancias/ en un universo necesario/ en un universo de paredes/ y canceladas todas las posibilidades de fuga”.
Rivero, siempre en paralelo con sus creaciones, se ha visto “exiliado” de los espacios que algún día lo alumbraron. Todo anunciaba una abrupta despedida: “por lo que me digo/ mejor sería renunciar a todo punto por punto/ cortarse las palabras de una vez por todas/ venirse a menos/ sin esperar el final del gran juego que me parece estar/ terriblemente lejos”. Pero este poeta no fue hombre de una sola revelación. Su obra es el resultado de un forajido que se supo inventar una y cien veces, como se inventó una y cien veces en sus múltiples oficios.
Amputado lo externo que enriquecía sus fábulas, al mentiroso no le queda otra cosa que la capacidad de mentir, perdidos sus referentes inmediatos. Quizás su habilidad no eran los temas en sí mismos sino el acto de contarlos y de darles la vuelta. Y justamente esto hará Rivero en sus maravillosas Baladas: inventarse sobre los pies de los otros, entre los libros y la memoria. Verse desde afuera, con el atrevimiento del que adopta como propias las más insólitas identidades. Rivero, como el gran tragacosas que fue, sabe que siempre que haya un ser humano y algo de tinta, habrá una historia sorprendente que merece ser contada:
“Pero es que a mi todo me da lo mismo Tal vez haya en mí un hombre muerto
nunca se sabe
pero el caso es que me habría dado lo mismo
ser torero
encerrado en una forma abierta inmediatamente hacia el riesgo de la muerte
u operario de dos trajes
uno para los días laborales y otro para los días de fiesta
O traficante en instrumentos musicales y usados
o incluso probador de alimentos o borrador de ruidos de algún príncipe
delgado y fino como un florete
Escribo para mi amigo ahogado en su propio saliva y cuyo padre es banquero
esto que escribo entonces es una canción estoy cantando”
El poeta que creía en las mentiras, su capacidad de crearse en ellas, ahora es el que nos miente para poder creer. Y funde las culturas, leídas o vividas, imaginadas o soñadas, en una reunión de historias ocultas. Cuando cuenta la vida en su real dimensión, no ocurre que “la voz de la admiración dicta/ se debilita. Se vuelve lastimosa literatura,” estos poemas de Rivero son una caja mágica tan grande como el mundo, un verdadero monumento a la amistad en los relatos.
El recorrido va de los héroes de la historia a los antihéroes de la leyenda, de lo leído a lo vivido. Todo merece ser sopesado en su derrotada humanidad. Se nos presenta a Ho Chi Min como un “tío”, en la ternura de sus pequeñas cosas: “la guerra sostenida en el filo de la navaja/ y la Historia. La Historia la hacía la lucha/ la Historia compuesta siempre de pequeños y diarios sucesos”. Habla de Julio Salinas, héroe de su infancia, un tratante de caminos como cualquier otro, pero que en la voz de este poeta, a la distancia, nos llega como el testimonio espontáneo de lo que hemos perdido: “sorbía las gotas nupciales del rocío,/ se hundía en ellas un instante, para enderezarse en seguida,/ con toda la majestad deseable,/ seguro de que se bebía un ramo de estrellas en cada gajo”. Y el drama asordinado de los indígenas, hablo de la Balada para el indio Kogui, la situación de una comunidad marginada hasta la nieve de la Sierra: ¿Pero cómo ir más arriba, en la cordillera?/ ¿A dónde ya ir, si sólo nos queda la nieve?”
De parte de los derrotados o perdidos, los excluidos y los “malos”, el Rivero de estas páginas es un testigo desafiante. Un cantor medieval que como aquellos, sin su inocencia pero con su malicia, vuelve a mostrarnos con estas Baladas la poesía de lo sencillo, y lo hace desde una escritura en la que no hay lenguajes ni asuntos prohibidos. Con estos poemas de Rivero regresaría a la poesía latinoamericana un ruido de vecindades medievales que quizás nunca tuvo, el sentimiento de una vida elegiaca y pura, y que con tanto acierto exploró Huzinga en su Otoño de la edad media.
Para el medieval, ad portas de la revelación, el mundo se descifraba como un texto, y una palabra oscura devenía como él único espejo de una vida en la vida, sus esperanzas de trascendencia. En el caso alemán, pero también en Francia y en España, el sinónimo de lo culto eran estos conocedores de las semejanzas. Grupos de maestros o “meistersingers”, cuya sabiduría de los velos los hacía portadores de los misterios de la palabra. Pero al tiempo en que los sabios interpretaban, en las calles y en los caminos, andando en las plazas como flores encontradas, rabiaban los trovadores populares o “meinesingers”. La levedad de sus cantos que era la libertad del juego, desafiando en lo corpóreo y lo espontaneo la solidez de estos códigos alegóricos.
Frente a una poesía intrincada, sometida a la sin salida de sus búsquedas, poetas como Rivero bufan de nuevo como joviales trovadores. Se quejan o se enamoran desde las superficies, difuminando la profundidad entre las voces de la calle o del relato. Rivero parece ser claramente consciente de este enfrentamiento, no en vano la escogencia del título. Su poesía de las Baladas toma las armas de lo popular, del “canto menor”, para irradiar con un nuevo sentido “los temas mayores”, llámese literatura o semblanza culta. Toma el camino de la historia contada por oposición a la iluminación presentida, y desde allí es que recobra un cuerpo para lo excluido, revisa la historia oficial desde la crónica y el testimonio. Pícaro popular, en su voz vuelve el espíritu insurrecto del “Maese Villón”, y regresa para reclamarnos el valor de una vida sin más, saboreada en el presente, en un espacio saturado de metáforas y conceptos: “que no vengan pues ya hoy a decirme que no hay poesía/ en las bellas damas desbordantes/ en los orondos bodegueros/ en los buhoneros y logreros/ si tuviera la voz que tuve antaño les trovaría…”
Sorprende la que capacidad que tiene Rivero para juntar lo disperso. De incluir citas y confesiones, cantos y recuerdos. O como lo señala Darío Jaramillo: “puede decirse que nadie, mejor que Rivero, ha incorporado toda clase de textos, citas, de noticias, de avisos de neón, de hojas volantes, de letras, de canciones y de expresiones coloquiales en sus poemas, no como agregados externos o como contrapuntos, sino parte esencial, integrante de su poesía”. El Rivero de las Baladas, como los maestro del Collage, tiene su verdadero valor no por el carácter fragmentario de sus creaciones, sus insólitas relaciones, sino porque logra una amalgama entre vida y cultura nunca antes sospechada.
Como en su hermoso poema Balada de las casas viejas, la palabra de Rivero“toma una lámpara y abre la puerta/ para dar una última mirada de amor,/ como una última luz, sobre las aguas de lo ido…”, y desde allí es que la amplitud de este libro nos sorprende con sus ganas de vivir y de escuchar. Cuenta la vida de los otros como un hilo que congrega, imanta los naufragios de la propia vida. Afirma Hernándo Valencia Goelkel sobre estos versos: “son lo más cercano que conozco a una poesía popular, a la impersonalidad de un romance contemporáneo donde le folklor tradicional –que ha producido resultados tan delicuescentes- es sustituido por la pobreza crapulosa y pintoresca de lo actual cotidiano”.
Muy en el fondo, Rivero desencadena un problema de poder. Hay “fuerzas centrípetas” del lenguaje, lo señalaba Bajtin, impuestas por las autoridades para tratar de moderar la abundancia. Pero hay artistas que desatan “fuerzas centrífugas”, ampliando los discursos, mostrando vecindades jamás sospechadas. Rivero sería un poeta qua disloca los controles. Y todo esto aparece en la unidad espontanea que hay entre los libros y la vida, es un recordatorio del papel subversivo que tienen el ciudadano lector.
Los asuntos del poeta
Con la publicación de Baladas, Rivero se enfrenta ante la situación riesgosa, típica de los poetas trasgresores, de verse en el centro de una poesía a la que antes desafiaba desde los linderos. El hombre de los oficios, casi sin proponérselo, se vuelve un poeta reconocido con lectores y revista. Con Mis asuntos, libro publicado en 1980, y que reúne sus trabajos a lo largo de diez años, Rivero parecería encontrar en la escritura su tabla de sosiegos. No halló una morada porque la herida sigue abierta, del corazón del poeta sigue manando un desengaño espeso. Pero en su tránsito por el mundo ha ocurrido el encuentro con el poema, no ya como un tránsito que trasforma o expresa sino como una presencia viva, que rodea y acompaña al poeta desde sus propias incumbencias. “La poesía fue todo lo que pude encontrar/ como alguien para quien la realidad no tiene morada fija”, escribe Rivero en su poema “Anti-héroe”.
No trajo la vida las promesas del gran mundo, las que el poeta vislumbraba entre las fábricas. No fue su historia una película de hazañas y arrabales, Baladas propias. El tiempo fue un ir atesorando barajas prestadas, calles o semblantes fatigados por el cansancio. Pero precisamente era en ellos donde habrían de encontrar sus desarraigos estas secretas murmuraciones, la anhelada aspereza que lo obligó a mentir.
Los poemas de Mis asuntos nos dejan una sensualidad serena, cálida, del que devuelve una humanidad conversada a todo lo que mira. Más no es esta la aceptación de una certeza. Rivero sigue teniendo una picardía que eriza el lomo de las palabras, un juego y y un devaneo que si no llega al humor, al menos persiste en su vocación de desacralizar las cosas. Sólo que ahora estos juegos reconocen su debilidad. Si miran al hombre y sus ciudades es en la aceptación de una fragilidad propia.
Esta palabra nos reúne ante la “Luna llena”, una vez más, y “hace que sucedan cosas extrañas….el deseo de estar entre gentes íntimas,/ entre antiguos camaradas,/ inclinados el uno hacia el otro/ a través de las mesas de los cafés…”, en el viento de las ciudades donde se animan las tardes. En una metafísica de los lugares comunes, anida el poema en lo cercano, y es bajo la mirada original de este poeta donde todas estas cosas recobran su olvidado asombro. Ya lo advertía Rivero algunos años antes: “No podremos, pues, interpretar y valorar la poesía de un hombre, si empezamos por hacer abstracción de todas las cosas que le interesan, lo rodean y al servicio de las cuales pone su voz”.
Rivero, como los grandes arquitectos de su tiempo, Rogelio Salmona o Luís Barragán, ha logrado una “poética del espacio” a escala humana, una amistad entre lo vivido y lo observado medida por medida. En los mejores momentos esta poesía nos recuerda los poemas finales de W.H. Auden, “Acciones de gracias por un hábitat”. Como en la serie de este poeta inglés, Rivero parece decirnos que la poesía, contraria a la persecución de una novedad, pasa por escuchar y valorar los entornos, entender el milagro de las compañías, y en este reconocimiento la aceptación de una comunidad distinta, sus hilos de fragilidad y resistencia.
A estas alturas una “lámpara” es la poesía. El Rivero de los ochentas no quiere transgredir o figurar, sólo aprender a transcurrir en la cesura. Nos dice al inicio su poema “Lámpara”: “Al pasar desde la carretera/ he visto una luz brillando a lo lejos./ Una consoladora luz humana encendida/ que mantiene contra la noche/ la noticia de otra presencia./ Como un poco de brasa que se hubiera incrustado/ en lo negro.”.
Hay en estos poemas una alianza secreta que subyace en los cuartos, habla a través de los callejones: “Tal vez un grupo con sonrisas/ al final de un día felizmente concluido/ juntos como siempre./ O alguien inclinado ante un libro/ que busca el calor del fuego./ O alguien en vela a esta hora/ que encendió la luz del lugar/ como una boya, para no amedrentarse …”. A diferencia de la lela aceptación de la manada, la actitud del que se entrega al prójimo sin críticas ni herida, la calidez de estos poemas también es dura como la llama, y así es que quema en su franqueza. Es el caso del poema “1945”, su padre mustio que es de todos y de nadie: “Su nombre y apellido no importan/ ni siquiera los llevo”, “pero quizás no sea mi padre el que describo/ sino cualquier otro/ el padre de Juan el padre de Sául el padre de Nicolás/ el padre de Pedro”.
Desde sus propias obsesiones, ocurre en estos poemas una ampliación de los espacios en su capacidad de alojarnos, del habla cotidiana en su riqueza expresiva. Aquellas reflexiones encuentran en el poema “Palabra” su poética decisiva: “Ven palabra desnúdate/ serás la amada de un hombre al que no le importa/ si pareces fea o eres pobre”. Con un lenguaje cansado de giros y estereotipos, cautelas de lo correcto, el poeta es quien sacude los vocablos para quitarles su sacarina mentirosa, volver el agua agua y el vino vino: esa complicidad entre la vida y la palabra en su necesidad recíproca
He hablado antes del espacio, la capacidad del habla cotidiana para asumirlo convocándolo. Pero ninguno de estos pactos podría ser posible sin un tiempo amenazante. Esta poesía es madura porque habla de un poeta que ha envejecido escribiéndola, que escribe estas cosas a sabiendas de que ha entrado en una edad en la que ya no hay regresos.
Desde esta mirada, en retrospectiva, el poeta comprende lo vivido y lo perdido, sabe del milagro cuando las posibilidades escasean: “Me encuentro mirándolos y pienso:/ Dejadme nada más estar cerca./ A las puerta de mis sienes sangre fría, afluye,/ y envidio esos pequeños momentos de sol,/ que alumbran a veces las vidas oscuras…”. Y así es que se solidariza con “Los viejos”, cada vez más cercanos a su gesto: “Siempre bajo la hoz de un solo día/ Hora a hora, maduros…/Algunos terminan por haber “cogido frío”. Olvidaron ponerse el suéter que cuidaron en hacerles”.
Como una oscuridad que por contraste hace que alumbren hacia el fondo los relentes de lo vivo, la vecindad de la muerte redefine su palabra: “Y cada día el Cartero-muerte llama a la puerta./ Lo oímos golpear y golpear./ Aunque no le abramos/ nos deja una invitación permanente”. Pasa restando y conteniendo, sitiando el poema hasta el lugar de su sinceridad. Antes que cambios o novismos, repito, ahora el poeta se preocupa por una permanencia. Sabe que la palabra es el legado de su paso por la tierra:
“Si en algún mundo extraño del año 3.000
uno como yo viviera
esto es lo que salvaría para él
-antes de que se me escape, aprisa
de todo lo que tuve en la tierra”.
El poeta que quiso ser otro, en la vida y en las palabras, encontraría en Sus asuntos aquella identidad que no por fabulada es menos cierta: la palabra persona viene de máscara. O como lo apunta Guido Tamayo en su entrevista, “…a diferencia de Pessoa, tu (Mario Rivero) no tienes necesidad de heterónimos literarios porque tu vida es vivida por muchos aventureros pero tu poesía pertenece a un solo poeta y a una sola voz”.
El milagro secreto
Rivero, siendo un poeta de vivencias numerosas, demasiado numerosas, siempre cuido sus poemas durante un espacio de tiempo relativamente largo. Entre sus tres primeros libros pasa un periodo de más o menos 20 años, y es su poesía el resultado de un conflicto morosamente destilado, un estadio del alma meditado en la soledad. En los libros que siguen, parecería haber un una desesperada búsqueda de sentido. La voz pregunta y reclama, horada y publica en un ritmo frenético y que raya en la compulsión.
A Mis asuntos, publicado en 1980,le siguen Poemas con cámara, que aparecieron hasta 1997, Del amor y su huella, 1992, Los poemas del invierno, 1996, Flor de pena, 1998, Qué corazón, 1999, Remember Spoon River, 1999, V salmos penitenciales, 1999, La balada de la gran señora, 2003, Viaje Nocturno, 2008, Los poemas del adiós, aparecidos póstumamente en la última edición de Golpe de dados, en 2009.
Al revisar estos últimos libros, especialmente los publicados en la década del noventa, nos queda la sospecha de que el poeta de los oficios, que encontraba en el poema una ruptura a los afanes cotidianos, se ha vuelto ahora un poeta de oficio. Cuando un poeta se acostumbra a escribir poesía, perdiéndole el vértigo a sus filos, son muy pocos los casos en que sale bien librado.
¿Por qué les cuesta tanto a los poetas la paradoja del silencio? ¿Son los medios los que obligan a producir como maquinas, los premios, acaso el desamparo que los vuelca sobre si? En el absoluto descreimiento por lo que ocurre afuera, con la intimidad lacerada, esta vez del todo, poco o nada podría hacer el poema distinto a callar. Y esta situación era la que se evidenciaba en Mario hacia sus últimos años. Neurótico, se dejaba a apagar con preocupante frecuencia. Amargo y entregado, soltaba palabras como brea ácida, difíciles de escuchar para un joven que comenzaba en la escritura. Costaba creer que aquel corazón lastimado, renegando de todo, fuera el mismo que hubiera albergado a tantos y tan fantásticos Marios.
Pero en medio de estos difíciles encuentros de pronto el poeta comenzaba a recordar, y hablaba sin verme de sus mejores amigos. Entonces su voz era afectada y pícara, como en sus mejores poemas, y era sabio, y bueno. Amistado con la vida en el viaje de la memoria, la tarde zarpaba hacia puertos desconocidos, bares; paisajes presentidos desde quién sabe qué comercio verbal. Y entonces cantaban los pájaros en su patio de La Candelaria, cruzaban los fantasmas por la habitación, como un mundo de músicas que nos sorprendiera desde la sala, siempre con las ventanas cerradas.
Tras los libros que publicó en los noventas, cuando se pensaba que había una sabia agotada, detrás de esta amargura Rivero comenzaba sus viajes finales, encontrando en la palabra una nave encantada. Esto comenzaría a ocurrir desde la aparición de La balada de la gran señora, publicado en el 2003, un libro que sigo encontrando conmovedor, y cuya vocación de belleza se prolongaría a lo largo de sus últimos libros. El poeta ha recobrado sus lámparas en las postrimerías de lo oscuro, una vez más.
Escribe Rivero en “La elegía de las voces”: “Si no puedes ya amar el licor ardiente, las bromas y los ruidos/ si el teléfono no suena nunca,/ y si abandonado te encuentras,/ rodeado por doquiera de despida,/ qué queda más que hablar con las voces/ de la memoria, en las que todo se ha convertido”. Buena parte de la poesía final de Rivero es un rescate de los hilos del pasado. Vivido o fabulado, poco importa ahora, sólo las voces fantasmales que acompañan al viajero.
Ecos de los amigos muertos, como ocurre en ese bello poema a la muerte de Rojas Herazo. Las últimas lecturas de una vida en la escritura, y pienso en su poema a Arthur Rimbaud: “El desdén, la frialdad, la malicia, y la poesía,/ en aquellos años –en aquello años de tentación y desafío-/ como la única flor que habitaba entre ortigas”; un aprender a morir en las palabras.
Reconciliado con la vida en el exorcismo verbal, redimidas sus voces, el viajero que llegó a la ciudad, conoció los oficios y la guerra, la derrota, puede surcar por los aires y verse por lo alto. Sin miedos ni esperanzas. En la serenidad de una luz que anda y vacila entre la niebla: “Mientras el mundo abajo ¡qué pequeño parece!/ y qué menor la idea de una mano escribiendo.” Parece que el poeta escribiera del otro lado del apetito, sobreponiéndose a el: “cuando la poesía misma se te ha vuelto un exilio,/ un secreto, una clave estudiada en el éxodo”. Como en el cuento de Borges, el escritor se encuentra en la antesala de la muerte con un “Milagro secreto”, la visita de una palabra de belleza que demora sus instantes, antes de la descarga final. En estas páginas recuerdo al Rivero que contaba, ese que había vivido como pocos, y que ahora recuerda sus asuntos amorosamente, en vísperas del final.
Bajo una mística descreída, el hombre que buscó en la poesía ahora recibe de ella su último regalo: una ventana que vislumbra lejanías soportables, una secreta medicina para amansar el tropel del interior. Y hablan los últimos poemas de su habitación y de los pájaros. Quisiera pensar que una sonrisa de niño y brujo lo acompaño en sus últimas horas, que la mentira o la memoria le hayan traído el consuelo que le negó la ciudad, algún amor.
Puede que ningún poeta colombiano haya vivido tanto ni cambiado tanto, escrito tanto ni mentido tanto. Fueron precisas las mentiras blancas para encontrar la honestidad perdida. Ningún Mario Cataño habría podido con el lastre de tantas pieles.