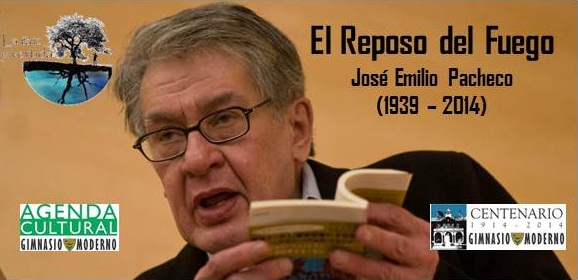Lo sublime truncado. Las consideraciones de Kleist en torno a “Monje frente al mar” de Friedrich.
Lo sublime truncado. Las consideraciones de Kleist en torno a “Monje frente al mar” de Friedrich.
Traducción y ensayo de Alexander Caro**
“Sentimientos ante una marina de Friedrich” fue publicado el 13 de octubre de 1810 en el Berliner Abendblätter, periódico dirigido por Heinrich von Kleist. Se trata de un breve escrito sobre “Monje frente al mar”, el cuadro de Friedrich Caspar que causaba diversas reacciones en esos días, debido a la cualidad trágica que adquiere en él por vez primera la pintura de paisajes. Una de estas reacciones fue la de Clemens Brentano y Achim von Arnim, quienes escribieron una recensión llamada “Distintos sentimientos frente a una marina de Friedrich, sobre la cual está un monje capuchino”. Ambos autores entregaron el manuscrito a Kleist para su publicación en el Abendblätter, pero este hizo tantos retoques en la puntuación y la sintaxis, que la versión final ofrece -de manera consciente, claro- una interpretación muy distinta a la esgrimida en el texto original: la propia interpretación de Kleist. Este tuvo que disculparse públicamente en la siguiente edición del periódico luego del reclamo de Brentano y von Arnim : “(...) [el carácter del texto] cambió tanto que, en honor de la verdad, debo aclarar: solo la letra pertenece a los señores mencionados; el espíritu, sin embargo, y la responsabilidad de lo dicho, tal como el texto se encuentra ahora redactado, recae sobre mí”. No se trata de un plagio. Kleist no publicó el texto a su nombre, sino con las iniciales “c.b.”. Su osadía consistió en llevar el texto original de la primera recensión, a base de pequeñas correcciones de estilo, hasta una zona donde brilla lo mejor de su pensamiento escéptico. El resultado puede leerse línea con sus excepcionales escritos breves, tales como “Sobre el teatro de las marionetas” y “Sobre la escritura al dictado”. No es un texto fácil. A continuación quiero presentar una traducción y enseguida propongo una interpretación, sin recurrir a un recuento filológico-comparativo de dos versiones en juego (la de Brentano y Arnim también se ha conservado y hace parte de las obras completas de estos autores).
Sentimientos ante una marina de Friedrich
Balsámico resulta perder la vista, en medio de una infinita soledad a orillas del mar y bajo las nubes agitadas, hacia un desierto de agua sin límite. Ello incluye, no obstante, el que se haya tenido que ir allí y devolverse; que se quiera atravesar ese desierto, y no se pueda, o que se extrañe todo lo que está en falta en la vida mientras se percibe su voz en el crecer de la marea, en el resoplido del viento, en el continuo arrastrarse de las nubes y el graznido solitario de las aves. Esto introduce una exigencia (Anspruch) del corazón y un desgarro (Abbruch), por así decirlo, que la naturaleza le hace a uno. Sin embargo, esto es imposible en el cuadro: aquello que yo mismo debía encontrar en él, lo encontré primero entre este y mi persona, a saber, una exigencia que mi corazón le hizo al cuadro y un desgarro que este me ocasionó. De esa manera yo mismo fui el monje capuchino y la pintura eran las dunas; pero en aquella faltaba del todo aquello hacia donde yo debía dirigir mi mirada con anhelo, a saber, el mar. Nada puede ser más triste y adverso que ese lugar en el mundo: la única señal de vida en el vasto reino de la muerte, el centro solitario del círculo desolado. Allí está el cuadro, como en el apocalipsis, con sus dos o tres objetos misteriosos en que pareciera tener lugar los pensamientos nocturnos de Young. Y en la medida en que, en su uniformidad y su carencia de orillas, no hay otra profundidad más que el primer plano, ello parece, si uno lo considera bien, como si a uno le hubieran cercenado los párpados. Sin embargo, el pintor ha abierto sin duda un nuevo camino en su arte; y yo estoy convencido de que, gracias a su espíritu, se puede representar un metro cuadrado de arena de Brandenburgo con un agracejo en el cual una corneja se sacude el plumaje y que este cuadro debería provocar un verdadero efecto al modo de Osián o de Kosegart. ¡Sí! Si se pinta ese paisaje con su propia greda y agua, entonces, creo yo, puede uno poner a aullar a lobos y zorros: lo más fuerte que se puede decir, sin duda, como elogio de esta clase de pintura de paisaje. Sin embargo, mis propios sentimientos sobre esta pintura maravillosa son muy confusos; por ello, antes de intentar decirlos completamente, me he propuesto instruirme más al respecto a través de los comentarios de aquellas parejas que, desde la mañana hasta la tarde, pasan al frente de la exposición. (“Empfindungen vor Friedrich Seelandschaft”, 64)
I
A este lugar donde nadie puede compartir la visión que tiene ante sus ojos, solo se llega por un secreto placer en mirarse a sí mismo abandonado. Aquí ya nadie busca a Dios en oración elevada, por más que vista el hábito; aquí se llega con la certeza de que la vida nunca nos brindará todo lo que puede tener de amorosa, intensa o envolvente. Eso está reservado a otros. O tal vez también nos esté reservada a nosotros esa felicidad, pero en un lugar en el que nunca estamos. Hemos sido de los que siempre anhelan partir hacia una tierra situada en un más allá, pero no hemos podido llegar sino hasta las dunas para sumirnos en una apatía por el mundo, mientras nuestros pasos son el movimiento pendular de ir y tener que devolverse desde la misma orilla. ¿Se encuentra atrapado el monje en un vicio de la reflexión? Se sabe de los niños autistas, por ejemplo, que ellos obtienen un gozo mórbido al concentrarse durante largo tiempo en un objeto, que en última instancia se le ha convertido en nada. O mejor aún, una mirada que no piensa en nada determinado mientras acentúa cada detalle, diríase, de forma totalmente inservible para fines prácticos. Allí donde un niño es sorprendido en el patio de juegos mirando la escalera con un semejante gesto de idiotismo, allí hay una lejanía solapada en las formas más simples. Un cierto placer que hace de un mismo objeto cárcel interior y mundo secreto. Pues, ¿no hay en esta forma de estar consignado a uno mismo una aspiración a la felicidad? ¿No es el vicio un eco lejano de un placer primero?
El placer dado al monje en su estado contemplativo sobre las dunas también es auditivo, reverbera en la escucha. Todo lo que se ha extrañado en la vida resuena en ese paisaje, en “el crecer de la marea, en el resoplido del viento, en el continuo arrastrarse de las nubes y el graznido solitario de las aves”. Una nueva alegría: la vida realmente vivida es atmosférica y coral. Mientras la mirada inicia un itinerario hacia un más allá que no deja de ser un desierto interior, la escucha se deja interpelar sin esfuerzo por una algarabía de sonidos que acercan lo lejano al oído. Justo algo debe retenerse aquí. Kleist ha dicho: “mirar” ese desierto de agua es “balsámico” (herrlich). Tal vez esa experiencia balsámica consista en la simultaneidad de lo mirado y la escucha en un instante donde se alcanza a tocar el cuerpo de lo que se ha extrañado intensamente. ¿En qué consiste, pues, exactamente lo balsámico de una experiencia que no deja de abrumarnos con su forma fantasmagórica? El monje le ha hecho una exigencia (Anspruch) al mar y este le ha contestado con un desgarro (Abbruch), que es la falta de espacio efectivo para la verdadera vida. Estas dunas son el lugar de la queja por lo perdido y del no querer salir de la queja. Del quedarse mirando. Seguro el monje ha tenido frente a sí varias posibilidades de viaje o de realización. Y las ha despreciado. ¿Dónde está, pues, lo balsámico?
II
Kleist leyó la Crítica del juicio (1790) y con respecto a ella tuvo una crisis personal alrededor de 1801. En estas reflexiones sobre “Monje junto al mar” el libro de Kant sigue estando en el centro a través de un término que, si bien no es nombrado, articula toda la interpretación del cuadro de Friedrich: lo sublime. Una breve incursión en la estética kantiana es necesaria para responder la pregunta sobre lo “balsámico” en la mirada que se adentra en el mar desértico. Según Kant, en el juicio estético “este x es bello” no se dice nada de un objeto, sino del sujeto que tiene una experiencia de la belleza. Esto es, lo bello no tiene su origen en alguna característica de un objeto que pueda resultarnos placentera (eso sería “lo agradable”), pero, aún más, tampoco existe un concepto preciso que nos explique el por qué de ese sentimiento. El juicio estético aparece cuando nuestros sentidos se apartan de su función común en el conocimiento y toda nuestra subjetividad entra en una nueva relación consigo en torno al placer o displacer de esa contemplación. De repente se revela un objeto que no puede ser determinado por el entendimiento: nos resulta familiar, pero nunca atinamos a hallar su parentesco con nosotros. Es libre para ser él mismo y al tiempo nos libera de la insistencia en anteponer el interés al puro mirar de las cosas. En el caso de lo bello, nos resulta placentero seguir ciertas formas de la naturaleza en su germinación, porque en esta experiencia se instaura un juego entre nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Todas las formas del objeto, como puede serlo una caída de agua entre rocas colmadas por pequeños recodos donde se bañan algunas ramas, se encuentran de acuerdo entre sí para producir una afinidad con una parte de nuestro espíritu que se complace en adivinarla, en espiarla. Acaso de esa manera pueda entenderse la frase kantiana “finalidad sin fin” en tanto momento característico de lo bello: el objeto del juicio estético se muestra afín a una causa que no tiene fundamento en las leyes de la naturaleza, sino en el misterio que agita el placer al contemplarlo. Si se trata de un paisaje, nos parece que está habitado por un alma interior y que sus formas quieren decirnos algo en un lenguaje simbólico que también compartimos con él en la infancia, antes de caer en el oprobio del lenguaje conceptual. Y produce placer mirarlo, porque se comunica en secreto con nosotros, que recién volvemos a despertar los sentidos para una forma de existencia más plena.
La naturaleza del placer así como la relación del sujeto consigo mismo es bien diferente en el caso de lo sublime. Este estado del alma se diferencia de la excitación de las fuerzas vitales producidas por lo bello, porque solo tiene lugar cuando estas fuerzas se conmocionan por un choque con la confusión, el desorden y la devastación. En lugar de la forma limitada del objeto que da paso a un juego de la imaginación con lo indeterminado, en lo sublime nos enfrentamos a lo carente de formas. En dicho sentimiento adoptamos una actitud más grave con respecto a algo que quiere decirnos la razón y que no alcanzamos a penetrar. Esta vez esa imposibilidad de conceptualización no da lugar a la contemplación en calma, sino que amedrenta a la imaginación haciéndole violencia. Aquí no hay un placer derivado directamente por la presentación armónica del objeto, sino uno que se deriva del terror. Kant lo llama “placer negativo”: el objeto nos repele porque desborda a la imaginación en su tarea de traer presente aquello que se le manifiesta, pero a su vez nos atrae porque, al enfrentar a la imaginación con lo indeterminado, ahora la abre a un sentimiento de lo infinito. Ese sentimiento es importante para pensar lo que realmente se encuentra en la fuente de lo sublime, pues por infinito no puede entenderse objeto alguno aun cuando en su base se encuentren estados de la naturaleza como el mar con sus tormentas o un abismo enorme. Contemplamos en estos últimos algo a lo cual nunca podremos acceder; por decirlo así, un negativo que nos agita interiormente porque, a pesar de no poder llegar a la luz nunca para ser develado, es la verdadera fuente de todo cuanto se presenta de manera amenazante a los ojos. Al igual que en lo bello, este misterio guarda una afinidad con nosotros, pero, dada su cualidad siniestra, en lugar de producir una contemplación desinteresada surge una experiencia que hasta ahora nos estaba vedada. “Solo nos expresamos de manera inadecuada cuando llamamos sublime a algún objeto de la naturaleza”, dice Kant. Nada en el mundo sensible bastará para expresar eso que la imaginación desde ya presiente como acorde a nosotros. De esa discordancia, dice kant, surge la evidencia fundamental de este sentimiento: el origen de lo sublime descansa en una idea de la razón, esto es, en lo suprasensible que hay en nosotros mismos:
de esa manera es impropio llamar “sublime” al ancho del océano, sacudido por tormentas. Su vista resulta monstruosa y el ánimo debe haberse ocupado primero con diversas ideas [de la razón] cuando, a través de una tal intuición, su sentimiento ha sido determinado como lo sublime mismo, en la medida en que estimula el ánimo para dejar atrás la naturaleza sensible del ser humano [die Sinnlichkeit zu verlassen] y para ocuparse con ideas, las cuales conllevan una más elevada finalidad (Kritik der Urteil, 111, AA 246; mi traducción).
El verdadero objeto frente al cual nos sentimos abrumados en lo sublime no existe en la naturaleza, pero gracias a este se despierta en nosotros el sentido para lo suprasensible, esto es, para el reino invisible de la libertad al que estamos destinados como seres racionales. La razón quiere ver representada dicha idea como si esta tuviera una existencia real, por lo cual exige a la imaginación que la haga presente. Para esta, sin embargo, la presentación sensible de la idea es una tarea terrible. Solo la imaginación puede experimentar la amenaza que significa buscar la apariencia adecuada de lo que no tiene medida en el mundo: “lo trascendente es igualmente para la imaginación un abismo en el cual ella teme perderse”, dice Kant. La imaginación se teme a sí misma frente a la inmensidad del mar, no al mar. Y por ese mismo hecho, la imaginación ve en los estados descomunales de la naturaleza algo que causa un sobresalto por aquella parte de nuestro ser que se diferencia de nuestra vida meramente empírica. Entonces el dolor por la imposibilidad, que en el texto de Kleist es imposibilidad de traspasar el mar, debe ser pensado ahora como el dolor de la despedida de todo cuanto hemos amado y a su vez nos ha retenido en su círculo limitado, dado ese apego. Pues en el sentimiento de lo sublime el avasallamiento ante lo grande provoca, en primer lugar, la despedida de la realidad familiar en cuyo seno extrañamos una vida más plena. Pero no nos vamos de sus brazos con desinterés o apatía, sino con el dolor de la despedida y el asombro ante lo nuevo que no deja de chocarnos. El extrañamiento de sí mismo frente a la propia vida sensible no es un tema desarrollado por Kant en sus consideraciones sobre lo sublime, pues él pone el acento más bien en la superación del yo empírico como condición de dicho sentimiento. Pero, para volver a Kleist, allí está el monje con su talla diminuta frente al paisaje marino y esas huellas de sus pies en la arena, tan banales y efímeras frente al mar como significativas de su propia corporalidad, que es en último término la que se torna el centro de toda la composición.
La experiencia balsámica ante el paisaje desolado es, pues, la experiencia del placer que se sigue de lo displacentero, de la elevación que sobreviene al dolor por la imposibilidad de penetrar y sobrepasar el mar. Tal vez no se nos ha negado una vida más alta a causa de lo pesado que resulta la enorme extensión de agua para quien llega a esas orillas con el deseo de una vida siempre esquiva. Cabe la posibilidad de que ese lugar al que siempre debemos volver nunca haya existido; cabe pensar que en algunos momentos cuando cavilamos en lo más valioso para la vida, estamos sumidos en la contemplación de un objeto inasible o de un lugar imposible de cartografiar en mapa alguno. Pero entonces ya no nos angustia el mar, porque -ahora lo sabemos- nunca estuvo en él o al otro lado. “Hay que admitir que se produce una pérdida, pero sin llegar a saber qué se ha perdido”, dice Freud décadas más tarde sobre este curioso estado de contemplación análogo que él llama “melancolía”. Sin duda, se ha perdido lo que nunca se tuvo. Solo así, quien ha vivido siempre desposeído de la verdadera vida puede llegar a extrañar con toda fuerza o a pensar que alguna vez verdaderamente poseyó lo más valioso. Esta es la astucia de los pobres, a través de la cual se puede escapar al imperativo de vivir una vida pletórica que siempre ha devaluado nuestra experiencia diaria del mundo, como un objeto usado y viejo. No por nada el monje presentado por Friedrich proviene de una orden franciscana como son los capuchinos. Su voto de pobreza es la mirada convertida en principio espiritual contemplativo. No se detiene en el paisaje marino, sino en una ausencia que despierta el anhelo de lo que solo existe por nuestra mirada, que ahora ha abierto las puertas de lo suprasensible en nosotros. Hacía falta que el mar nos golpeara con tanta intensidad para que suscitara el sentimiento de algo capaz de sustraerse a todo este desierto de agua.
Hacía falta que el mar nos golpeara así para que el mundo que nos agobia consumiendo lo mejor de nuestras fuerzas en cada cosa banal se transformara en lo más amado después de despedirnos, pero de una forma que en cada una de esas cosas se ama lo desconocido. Y es tal ese amor por lo que no se sabe exactamente qué es, que su recuerdo imposible es suficiente para restar importancia a lo colosal en cuanto enormidad desoladora que pesa sobre nosotros. Por ello, si de una parte el avasallamiento de lo grande nos hace despedirnos de lo pequeño, de otra parte, el recuerdo imposible de lo pequeño nos hace mirar ya sin temor a lo grande: le restamos importancia. No importa el mar desolado, si esa gran soledad está poblada con cada instante del mundo que ha quedado atrás y sin en ella amamos lo efímero que somos, que no se expresa de forma tan intensa en esas orillas como en el recuerdo de lo que nunca fue y nunca se tuvo. Por esto mismo el paisaje no se anula frente al monje como si este hubiese quedado ciego o sin escucha. Lo que debe tener lugar aquí es otra forma de los sentidos. Lo colosal, en este caso el mar con su enorme extensión desértica, sigue allí acompañándonos en el descubrimiento de ese otro paisaje invisible, colmando con sus sonidos todo cuanto presentimos como sublime. Es una banda sonora en que la voz en off coincide de repente con una escena en la que se tocan algunos instrumentos al fondo de una acción, siendo ellos sin embargo el verdadero acontecer, el pasar. Ahora la proximidad acústica de todo lo que resopla alrededor en las nubes o las aves coincide con la mirada tan concentrada en el recuerdo que no mira nada. En esa nada se da más bien la contemplación del ideal, lo que Kant llama su “presentación negativa”. En cada parte de este paisaje marino está la patria trascendente expresada en forma simbólica. Un cuerpo que se puede tocar con la escucha y que es tan visible cuando se lo ve como cuando los ojos se cierran.
III
“Pero esto es imposible ante el cuadro”, continúa Kleist, para introducirse él mismo en el análisis del paisaje. Ahora es Kleist, y en nombre de él, nosotros como espectadores del cuadro, quien ocupa la posición del monje. Solo que no estamos frente al mar, sino frente a una obra artística, la pintura de Friedrich. Pero a diferencia del placer obtenido por el monje en el displacer, para nosotros queda truncada esta alternativa de lo sublime: este es posible en el cuadro, pero no ante él. Para Kleist, para nosotros, todo es caída. Esta pintura con que Friedrich “ha abierto un nuevo camino en su arte” está hecha más bien para que uno se mire a sí mismo en un paisaje puesto allí por el arte y en relación con lo que el arte mismo puede decir sobre nuestro nuevo lugar en el mundo. El espectador del cuadro se confronta con un elemento que ya no lo ataca desde afuera -como el mar desértico ataca al monje- sino desde su propia constitución como sujeto de un espectáculo en cuyo centro está él mismo en una soledad oprobiosa. Acaso sea ilustrativa sobre este punto una experiencia que Kleist tuvo en agosto de 1800 cuando visitó en Berlín el entonces famoso “Panorama de la ciudad de Roma”. Como se sabe, estas instalaciones en auge en el siglo XIX consistían en pinturas de gran tamaño dispuestas en círculo dentro de una sala totalmente cubierta, a las cuales se accedía por una plataforma ubicada justo en su centro. Con ello el espectador podía tener un punto de vista alto y la impresión de ser el centro del mundo. El espacio representado cobraba vida a través de la alternancia de efectos de iluminación. Los panoramas dejaban ver ciudades, paisajes naturales y acontecimientos históricos, tales como batallas, desde una mirada de narrador omnisciente, una vista de 360 grados que ocasionó el gran impacto en la época. Un impacto devastador, en el caso de Kleist:
(...) pues acá se trata de introducir al espectador en la distracción, según la cual él estaría en la naturaleza abierta, de tal manera que a través de nada le sea recordado el engaño, para lo cual debería poderse contar con otro tipo de instalación. Pero ninguna forma del edificio sirve para este propósito que no sea su forma esférica. Uno debe apreciar ese paisaje por sí mismo y mirar para todos lados, sin encontrar un punto en la pintura que no sea él mismo pintura (“Briefe an Wilhelmine”, 167).
La experiencia de Kleist con el panorama es la de un punto de vista absoluto que comienza a amenazar con el miedo a la locura: en él la ilusión es la única realidad posible y a la vez, quien está sumido en ella, no deja de saber que se trata de una mera ilusión. En otras palabras, el fragmento habla de la imposibilidad de una distancia entre lo observado y el lugar desde donde se ejerce la mirada. Esta experiencia habría comenzado en la pintura con Friedrich Caspar, pues su impulso romántico lo llevó a ampliar el espacio en lo representado, con el fin de extender lo terrestre tanto como se debiera para unirlo con lo cósmico. De allí sus pinturas en las que el punto de vista se encuentra en el centro de un paisaje que se mira como si al horizonte coincidieran el cielo y la tierra en dos curvas hiperbólicas. Tal sucede en “Luna emergiendo del mar” (Mondaufgang am Meer, 1822) o “La gran parcela” (das Grosse Gehege, 1932), cuya vista al horizonte está dada por un efecto de espejo cóncavo. Lo mismo sucede en “Monje frente al mar” cuando la línea arqueada de la duna asciende hasta encontrarse con la línea arqueada de las nubes, que desciende. Solo que en el lugar donde el espectador debiera fascinarse por participar un poco del punto de vista de la divinidad, Kleist se encuentra con algo terrible.
Todo es arte y ante él no podemos tener la posibilidad de negar con la mirada los objetos de la realidad, sino que estos entran con su cualidad fantasmática, como en su casa, para habitar al espectador y convertirlo en el escenario de su propia ruina. La mirada del autista o del idiota tienen como ventaja, frente a esta exposición directa a la realidad, su capacidad de negar todos los objetos o de sustraerse a un terreno primordial, desde donde puede realizar su propio viaje. Si a este ensimismamiento se suma la capacidad de conmoción por el paisaje y la escucha de lo múltiple, entonces se da la experiencia de lo sublime. Pero en caso de la experiencia con el panorama de la que Kleist da cuenta en la carta a Wilhelmine esto es imposible. El espectador no tiene dónde retraerse, pues está enteramente expuesto y solo es en la mirada que debe ver lo mismo hacia cualquier parte. Algo similar opina Kleist sobre la posibilidad que “Monje en el mar" deja a su contemplación". He aquí el momento terrible de la interpretación que Kleist hace sobre el cuadro de Friedrich:
Nada puede ser más triste y adverso que ese lugar en el mundo: la única señal de vida en el vasto reino de la muerte, el centro solitario del círculo desolado. Allí está el cuadro, como en el apocalipsis, con sus dos o tres objetos misteriosos en que pareciera tener lugar los pensamientos nocturnos de Young. Y en la medida en que, en su uniformidad y su carencia de orillas, no hay otra profundidad más que el primer plano, ello parece, si uno lo considera bien, como si a uno le hubieran cercenado los párpados.
Otros elementos formales del cuadro contribuyen a esta experiencia de lo sublime truncado desde su base. El cuadro de Friedrich carece de objetos verticales que puedan enmarcar el paisaje y presentar lo inmenso como producto de una mirada espía o capaz de permanecer oculta. Falta en el primer plano una enramada o cualquier objeto interpuesto desde el cual el espectador pueda distanciarse. Los “tres objetos” del cuadro justamente son la negación de objetos cercanos. Se trata de la duna, del mar y del cielo, en los que predomina la horizontalidad uniforme. Se sabe, gracias al escáner del cuadro por medio de rayos infrarrojos, que Friedrich había puesto dos barcos hacia el fondo del paisaje, suprimidos posteriormente por él mismo. La vista del espectador no se dirige a un primer plano que luego nos lleve a un fondo en perspectiva, sino que hace del primer plano el centro de una infinita soledad desde donde vemos solo desierto a cada lado. Quien mira desde el primer plano vuelto absoluto no puede cerrar los ojos ni hacer como si no viera, lo cual se expresa con la violencia de la imagen de los párpados cercenados. La situación habla de un compromiso no revocable entre la vida y la muerte, que es reflejado paradójicamente de manera sublime en la alusión a los “Pensamientos alrededor de una tumba” de Young (James Harvey). En la meditación sobre la muerte, el yo lírico viviente contrae sus bodas con lo inorgánico.
IV
No por último, valga decir que la mirada de la que Kleist da noticia en sus consideraciones sobre la marina de Friedrich no tiene porqué ser la misma suya. En todo texto hay una parte del autor que no se identifica plenamente con la voz que nos cuenta su visión de mundo o sus experiencias. Wayne Booth lo llamó “autor implicado”. En la medida en que el texto mismo no se preocupa solo de contar una visión de mundo o una experiencia, sino de un juego, queda siempre la posibilidad de reflejar una visión o una experiencia desde un ángulo insospechado. De allí el intento irónico del texto de Kleist, en el cual se denuncia que el punto de vista ofrecido por el cuadro termina en un hiperrealismo: “el pintor ha abierto sin duda un nuevo camino en su arte; y yo estoy convencido de que, gracias a su espíritu, se puede representar un metro cuadrado de arena de Brandenburgo con un agracejo en el cual una corneja se sacude el plumaje, y que este cuadro debería provocar un verdadero efecto al modo de Osián (...)” La referencia a los materiales naturales y a la vida animal que puede habitar el cuadro en virtud de su realismo es al mismo tiempo una denuncia de ese realismo, que no deja de ser paradójica. Mientras en la primera parte del texto los sonidos de la pleamar se refieren al ambiente placentero de las gaviotas y la atmósfera balsámica, en la segunda solo quedan los aullidos de los lobos y los zorros. Mas estos sonidos contrarios a lo balsámico se desprenden de un efecto, que en el texto está ilustrado con el aura de autenticidad causada por los cantos de Osián en toda una generación romántica. Para entender de qué se trata esta trampa, se hace necesario desarrollar la referencia a Ossian, que solo se entiende si se lee en el contexto del Werther de Goethe.
Por mediación de Herder, Goethe leyó “Los cantos de Ossian”, una serie de cantos épicos sobre leyendas heroicas de la antigua galicia, traducidos y recopilados por Macpherson en el siglo XVIII. Entusiasmado por el descubrimiento, Goethe hizo que su personaje Werther tradujera y leyera algunos versos a su amada Lotte en la novela. En los fragmentos leídos por el personaje se trata de la muerte de los grandes héroes y el canto triste que se sigue de ella, que es más bien una tristeza por quienes sobreviven la batalla en soledad. En el texto de Osián copiado en Werther el canto se acompaña de una noche de tormenta con nubes entre las cuales se dejan ver cada tanto las estrellas y se escuchan vientos que dan contra las rocas hasta hacerlas aullar. Y es que, en correspondencia con el personaje de Goethe, la descripción de la naturaleza en la literatura debe coincidir con el momento de las acciones o los sentimientos de los personajes. Justo allí cobra sentido la referencia de Kleist y su intuición brillante. No fue sino hasta 1895 que los “Cantos de Ossian” se descubrieron como una invención del mismo Macpherson. La originalidad del bardo pagano era un fraude. Sin embargo, desde sus primeras traducciones al alemán hubo debates sobre la autenticidad de Ossian, de la cual Goethe nunca dudó. Parece que Kleist tomó partido por no creer en la autenticidad de Ossian y que aquí se burla del “wertherismo”, esa moda entre los jóvenes de Alemania a finales de siglo XVIII que consistía en vestir como ese héroe, hablar afectadamente y, en los casos más radicales, cometer suicidio. Con ello, Kleist logra reducir el arte a su propia ilusión.
La distancia imposible entre lo mirado y quien mira, cuando el arte lo ha invadido todo, viene a restablecerse en la ironía. Esta es, por así decirlo, un pariente cercano de lo sublime truncado: “¡Sí! Si se pinta ese paisaje con su propia greda y agua, entonces, creo yo, puede uno poner a aullar a lobos y zorros (...)”. Qué más se puede decir de esa pintura, desde qué lugar o en qué medida se participa de lo observado, es ahora una pregunta de alguien que decide vagar en la galería escuchando los comentarios de los demás visitantes. Allí nace otro paisaje donde lo visual coincide con lo acústico (las voces de quienes dialogan sobre el cuadro en la galería). Justo sería, a partir de esta experiencia de espionaje crítico, escribir un texto mucho más largo en el cual el “centro desolado del círculo solitario” sea profanado con lo más diverso y banal. Esa era justo la propuesta de Brentano y de Arnim dirigida al Abendblätter, que se vio omitida en el periódico a causa de la decisión de Kleist por mantener la recensión el cuadro a nivel del fragmento.
Bibliografía
Kant, I., Kritik der urteilskraft, Anaconda Verlag GmbH, Köln, 2015.
Kleist, H.v., “Empfindungen vor Friedrich Seelandschaft”, Sämtliche Werke, Brandenburger Ausgabe, herausgegeben von Roland Reuß und Peter Staengle, Band II/7, Berliner Abendblätter I, S. 64.
Kleist, H.v., “Briefe an Wilhelmine von Zengre, 16. August 1800”, Sämtliche Werke, Brandenburger Ausgabe, herausgegeben von Roland Reuß und Peter Staengle, Band IV/I, Briefe I, S. 167
** ensayista, poeta y traductor. Vive actualmente en Alemania, donde cursa un doctorado de literatura y filosofía en la Humboldt Universität zu Berlin.