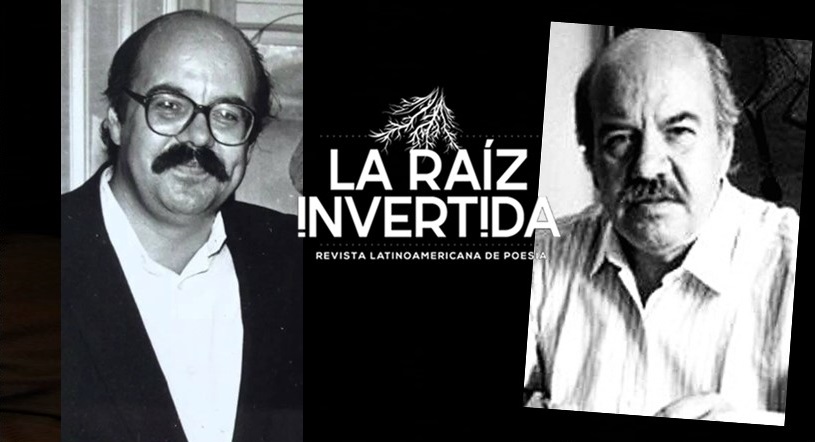Poesía chilena: Verónica Jiménez
Selección y nota de Enrique Winter
La poesía de Verónica Jiménez (Chile, 1964) nada desde hace más de veinte años entre ritmos liberados de la policía de la puntuación, permitiéndoles a las palabras una ambigüedad exaltada por los sucesivos encabalgamientos, como una voz que no puede callar el flujo de lo que tiene que decir sin necesidad de contarlo. Quizás por ello su búsqueda de lirismo, una preocupación cada vez más escasa entre los contemporáneos sureños, aparece nueva, como si la belleza del viaje, del amor o la maternidad fuera un hallazgo en constante transformación a través de lenguajes de los que Jiménez, sin embargo, sospecha radicalmente. No así de las imágenes arquetípicas de la poesía que revuelve como cartas disponibles para un mazo perturbador y celebratorio a la vez, cada vez más imbricado en la cocina donde la historia política y familiar de la muerte se encuentran.
De Islas flotantes
LA DERROTA DEL MAR
Nosotros que tuvimos que pasar
por tantos puertos llenos de agitación
pernoctando en pequeñas lanchas
azotadas por la lluvia y por las olas
y que fuimos a un tiempo
alegres ebrios a bordo de cargueros sin destino
y silenciosos marineros abandonados en la bahía
nosotros que algún día soñamos en lechos
extensos como las velas de los barcos
y construimos un hogar sobre el viaje de las aguas
bendecidos por la música del mar en la noche
anclamos ahora en esta oscura rada
como náufragos arrojados a su suerte
vomitando espuma
con los pies enterrados en la arena
y la piel herida por la sal.
De Palabras hexagonales
NADA TIENE QUE VER EL AMOR CON EL AMOR
Nada tiene que ver el amor con el amor
nada tiene que ver la sed con el agua que arrebata
ni la primavera con la flor que se desprende del tallo.
Son solo ejemplos.
El amor tiene que ver con la costumbre de mirarse a los ojos repetidas veces
el amor tiene que ver con la costumbre
de buscar en los ojos contrarios el eco de un relámpago
o palabras amables tras las máscaras estrictas del silencio.
No tienen que ver con el amor las prolongaciones del estío
ni las hojas que se desprenden exhaustas de los árboles
ni las hojas que se aferran como gusanos de los árboles.
Es un ejemplo.
El amor tiene que ver con una casa aplastada por la lluvia
con habitaciones a oscuras y con charcos
con las tristes camisas aferradas al vacío del aire
con los chalecos sin destino empujados al fuego
con un par de ojos sofocados en su espejo.
El amor tiene que ver con la costumbre de mirarse a los ojos repetidas veces
y atizar las llamas de los charcos repetidas veces
y alojar la lluvia en habitaciones oscuras repetidas veces.
El amor tiene que ver con huir de nuestras habitaciones
con fundar en el barro una nueva ciudad para guarecernos
con vestirnos en nombre del amor con una nueva guirnalda de granizos
con detestar en nombre del amor los frutos y los árboles.
Nada tiene que ver el amor con el amor.
Nada tiene que ver el amor con las palabras que engendra.
De Nada tiene que ver el amor con el amor
PALABRAS REDOBLADAS
Sepan, mis queridos hijos, que los soldados que me prendieron fueron cien; me dieron en el rostro ciento seis bofetadas; me levantaron del suelo por los cabellos veintitrés veces; fui angustiado y atormentado ciento setenta veces; me dieron mil seiscientos setenta y seis azotes atado a la columna;
caí en tierra desde el huerto de las Olivas hasta la casa de Anás siete veces; tropecé en el camino del Calvario cinco veces; derramé ciento dieciocho mil doscientas gotas de sangre; me dieron veinte puñadas en la cara; fui herido treinta y dos veces en las piernas; tuve diecinueve heridas mortales, setenta y ocho llagas mayores; mil picadas de espinas soportó mi cabeza; me molieron a puntapiés ciento cuarenta veces;
suspiré ciento nueve veces;
extendido sobre la Cruz me escupieron setenta y tres veces; los que me seguían del pueblo fueron doscientos treinta; tuve mil ciento noventa y nueve llagas cárdenas; fui tirado y arrastrado por la barba setenta y ocho veces; los que me llevaron atado fueron tres;
Y era uno solo el demonio, quien
sentado sobre un urinario
dirigía a la canalla
con azotes de sus siete lenguas.
De La aridez y las piedras
LA MUERTE ES EL PAÍS QUE AMABAS
Mi abuelo esculpía lápidas en el fondo de la casa. Como si atravesara la sombra de un espejo, entraba serio y callado en la antesala de la muerte, premunido de un punzón con el que abría tajo sobre piedras y granitos. De la primera herida extraía el nombre del difunto, de entre una multitud de rostros extraviados. De la segunda sacaba una astilla de luz que guiaba sus manos para componer el sagrado corazón o el martirio, cuyas visiones apaciguan el luto.
Los grandes dedos de mi abuelo, entrenados en la delicadeza de los símbolos pequeños, revelaban la forma de espinas, aureolas o párpados suplicantes, latentes desde siempre en la materia. Su padre, un inmigrante que jamás habló de su patria, le había enseñado a labrar la piedra y a revocar sepulcros. Con los años, siendo viejo él también, conjuraba, como su maestro, muchas fechas de nacimiento y muerte.
No alcanzó a tallar sobre la tumba de su padre la inscripción que diría: “La muerte es el país que amabas”. Nunca imaginó la suya. Tan solo dos años quedaron grabados en su nicho: 1921 – 1982. Esos fueron los límites de su eternidad.
De Catábasis
CATÁBASIS
¿Cómo debería ser una persona
que vigila un horno?
Enciendo un cigarrillo
miro el tiempo convertirse en ceniza.
Soy la vieja cocinera de La strada
aprieto la mandíbula al aspirar
nadie ve
cómo se vuelve piedra
el corazón cercado por el humo.
Ella alimentaba muchedumbres
siempre había demasiada hambre.
El vacío tras capas de piel y de sudor
se disgregaba y se reunía una y otra vez.
Buscaba palabras: demasiado, innumerable.
Los superlativos
eran las formas abstractas de su herida.
* * * *
Hago cortes en la carne.
Por cada hendidura del cuchillo
ofrezco una reparación:
ajo, cebolla, especias,
buenas intenciones para el paladar.
Estoy adobando una fracción del día
rodeada por la sordera del calor.
Hago cortes en una parte tangible de la realidad:
un trozo de costilla extraída de una bandeja,
la parte de un todo, un hueco en el fantasma
que aún pasta receloso en la pradera.
Abro el horno y meto la única
porción de certeza de la que dispongo.
Cocinar obedece al deseo de atestiguar.
* * * *
Una cocina
una casa
una civilización
humo y ceniza.
Busco el paraíso
busco la verdad
paraíso y verdad
pero todo es salado y viscoso
como cebo de cerdo.
Amo el silencio
el silencio y el ruido
y el sonido de las olas.
Esto es aquello de lo que soy capaz:
un festín.
Porque la lengua es un extraño músculo
que ha consumado hechos gloriosos.
***
Verónica Jiménez
Santiago de Chile, 1964. Escritora y periodista. Ha publicado poesía, narrativa y ensayo. Entre sus libros destacan los poemarios Islas flotantes (Stratis, 1998), Palabras hexagonales (Quimantú, 2002), Nada tiene que ver el amor con el amor (Piedra de Sol, 2011; traducido al italiano por Sabrina Foschini y publicado por Raffaelli Editore en 2014), La aridez y las piedras (Garceta, 2016), libro con el que obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Santiago, y la plaquette Catábasis (Cuadro de tiza, 2017). Con su ensayo Cantores que reflexionan. Cultura y poesía popular en Chile (Garceta, 2014) obtuvo el Premio Mejores Obras Literarias del Consejo del Libro. Es autora, además, de la novela Los emisarios (Garceta, 2015).
También le puede interesar: Enrique Winter, selección de poemas.